Este sección del blog se edita para el trabajo con los alumnos de la asignatura Geografía Económica de 3°año del I.S.F.D.C. N°2- Termas de Rio Hondo . Cualquier visitante de esta página, están también invitados/as a dejarnos sus comentarios y sugerencias.
Textos de clases, Geografía Económica, 3°Año
Resumen. Complementados con otros textos.
Unidad 1: La relación entre economía y espacio
1.1 Economía y Espacio:
Uno de los grandes desafíos para la ciencia en este nuevo siglo es llegar a entender las “estructuras económicas y políticas” que organizadas a escala mundial, han dado lugar a una nueva realidad y con ella, a una configuración diferente. La geografía como tal está llamada a renovarse y con ella, la geografía económica (1) en particular, obligada a revisar sus fundamentos y encontrar renovados principios que la sustentan.
La distribución espacial de los hechos económicos así como la acción transformadora que realiza el hombre sobre el medio, es uno de los ejes centrales a la vez que el punto de partida para el abordaje de la nueva geografía económica. Esta rama de la ciencia pasó a centrarse en el estudio de las interrelaciones entre ambas categorías como una vía de doble entrada donde el espacio ejerce una influencia determinante sobre la estructura económica y ésta es a la vez un insumo crucial en la configuración del primero. Son las características de cada territorio las que influyen en la vida de las empresas y las familias que integran el sistema económico (producción, distribución, consumo) en tanto que éstas pueden forzar a una nueva estructuración del mismo. Ellos nos conduce directamente a la relación entre economía y espacio (2) (3), la que ha dado lugar a una de las áreas que, dentro de las ciencias sociales concita mayor atención a partir de los cambios que registra como campo disciplinar específico.
Como campo específico, la Geografía económica tiene una importante trayectoria (4) y describe una significativa evolución en el pensamiento disciplinar. Distintos contenidos temáticos definen esta evolución como, la localización de las actividades económicas, la estructura económica urbana-regional, los efectos territoriales de la actividad económica y las políticas públicas que hacen tanto a los territorios como a la economía.
Podemos hoy hablar de cuatro líneas –no excluyentes de otras posibles- que sintetizan básicamente los principales ejes de interés del campo disciplinar:
- 1) Una de las líneas más frecuentes y actuales, es la relativa a cuestiones de atracción de capitales y localización de nuevas empresas, en particular en lo que hace a las estrategias de las grandes trasnacionales o conglomerados de firma que definen nuevas conductas a partir de la creciente movilidad espacial del capital.
- 2) Una segunda corriente que moviliza el interés, es aquella relacionada con las alteraciones en el mercado laboral, la distribución del ingreso y la pobreza en los territorios; ella se vincula con los movimientos migratorios y las tendencias de urbanización/desurbanización y las diferencias en los niveles de vida de sus poblaciones.
- 3) Muy vinculadas a esta última, habría una tercera línea que trabaja con diferencias en el crecimiento por regiones y estructura económica de los territorios; ella pone especial atención en los desequilibrios generados a partir de contrastes, medición de los cambios e identificación de “ganadores y perdedores” derivados del proceso de transformación económica.
- 4) Finalmente, de la evolución económica de los territorios y de la comparación entre ellos, numerosas investigaciones se orientan hacia la identificación de políticas públicas y el papel que desempeñan en cuanto a la planificación territorial; actores e instituciones son el centro de interés para este último eje.
Por Hugo R. Manfredi
Citas/Notas Bibliográficas
- (1) D´Entremont, Aiban. “Geografía Económica”. Madrid-España, Ed. Cátedra. 1997, pág. 15.
- (2) Fujita, M., Krugman, P. y Veneables, A. “Economía Espacial. Las ciudades. Las regiones, y el comercio internacional”. Barcelona-España, Ed. Ariel Geografía, 2000.
- (3) Benko, George et Lipietz, Alain. “La Richesse des Régions”. La Nouvelle Geographie socio-econom. París-francia, Economie en liberté PUF. Presses Universitaries de France, 2000, pág. 7-8.
- (4) Ortega Valcarcel, José. “Los Horizones de la Geografía. Teoría de la Geografía”. Barcelona-España, Ed. Ariel Geografía, 2000, pág. 413.
1.2 Dinámica capitalista, crisis y reestructuración territorial
Como hemos visto, las relaciones entre economía y territorio cambiaron definitivamente con la aparición, en los últimos años, de la corriente globalizadora y el nuevo contexto en el que ésta se define. Para comprender como se comporta esta realidad tal vez sea importante partir de la idea que la globalización, particularmente en su faz económica, se concibe como la última etapa –en lo inmediato- de la evolución del sistema capitalista.
El capitalismo, visto precisamente como sistema, se caracteriza a partir de las condiciones o regularidades que se mantienen a través de los distintos períodos que describen su evolución.
¿Cuáles son esas regularidades que permiten, pese a las distintas etapas, caracterizar el Sistema?
Tanto la existencia que la empresa privada y su lógica del beneficio, la competencia y tendencia a la concentración empresarial, el proceso de acumulación de excedentes y el crecimiento, la determinación del sistema de precios a través del mercado o la división del trabajo –tanto sea técnica, social o espacial- son todos elementos que persisten pese a sus variaciones a lo largo del tiempo.
Se trabaja habitualmente con cuatro ciclos económicos a través de los cuales se reconoce la expansión de las relaciones del capitalismo, en el tiempo y en el espacio. Creemos importante establecer una descripción que permita marcar las diferencias entre etapas, poniendo el acento en el cambio del modelo de desarrollo (5).
Veamos como han sido esas etapas:
- 1)-La primera de ellas, la que se identifica como Capitalismo Mercantil se inició hacia el 1500 en Europa Occidental; los factores productivos dominantes por entonces eran la tierra y el trabajo en tanto las fuentes de energía eran diversificadas, dispersas y de escaso potencial, lo cual no favorecía la concentración de actividades. Los planteamientos mercantilistas resultaban favorecidos por las periferias proveedoras de recursos naturales que se incorporaron por entonces. La escasa división del trabajo y las relaciones sociales con fuerte jerarquización y escasa movilidad dieron lugar al predominio de economías cerradas o de autosubsistencia en los ámbitos locales con escaso desarrollo de la infraestructura de transporte terrestre, estando prácticamente limitado el comercio floreciente de entonces a la navegación fluvial. Finalmente, se puede decir que la escasa participación pública sobre la actividad económica estaba presente en la protección del comercio, la regulación de los gremios y, las corporaciones de artesanos y la promoción de sus propias manufacturas.
¿Cuál es el modelo espacial que se corresponde con esta etapa?
El desarrollo que una economía de mercado y de actividades relacionadas con el intercambio da lugar a la aparición de tiendas especializadas y dedicadas al comercio mayorista (recuérdese los casos de Amberes, Leipzig o Medina del Campo, entre otras) y, finalmente, la mayor jerarquía de estos espacios, las ciudades puertos, convertidas en algunos casos en plazas financieras y centros de mercado como lo fueron Venecia, Lisboa, Londres o Amsterdam, verdaderos centros de poder de la economía capitalista de la época; estas ciudades eran el corazón del sistema.
- 2)-El despegue industrial tuvo lugar en Gran Bretaña del siglo XVIII, en un ambiente donde prevalecían algunas condiciones esenciales para que ello ocurriera: mejoras en las técnicas agrarias y la acumulación de excedentes, crecimiento de la población, implementación de reformas políticas y una masa importante de recursos provenientes del comercio ultramarino. Es en esta etapa donde aparece el llamado Capitalismo Industrial, íntimamente asociado a la 1° Revolución Industrial y a dos factores claves: un recurso natural –carbón mineral- como fuente de energía dominante y una innovación tecnológica, la máquina a vapor (el telar, el ferrocarril).
La revolución de los medios de transportes fue lo que incrementó notablemente los desplazamientos en tanto las comunicaciones –con la aparición del telégrafo- mejoraron la capacidad de ciertas regiones para competir con sus producciones. El capital se convirtió de aquí en más en un factor de producción esencial, observándose una estrecha relación entre la banca y la industria; apareció la concentración empresarial y se incrementó la división social y técnica del trabajo.
La regulación institucional de los Estados se orientó hacia la eliminación de obstáculos al capitalismo industrial; supresión de gremios, aduanas interiores, y otras medidas; a la par desaparecen las tareas artesanales reemplazadas por el trabajo mecanizado lo que trae aparejado la aparición del proletariado urbano y la burguesía industrial como el emergente de una sociedad que se industrializa, hecho estrechamente asociado a las migraciones campo-ciudad y a la “urbanización” acelerada de la población rural que termina en muchos casos hacinada en las grandes ciudades industriales de la época.
Las mejoras en la movilidad de los productos posibilitó también la formación de mercados nacionales para los bienes primarios, siendo notable, asimismo, la tecnificación y la especialización en los usos del suelo. La incorporación de las actividades industriales rompe con la dispersión de actividades hasta entonces dominantes para dar lugar a tres tipos de áreas.
a)-las industrias de cabecera, que nacen vinculadas a las materias primas o recursos naturales, como fue el caso de la cuenca hullera-ferrífera del Ruhr y Sarre en Alemania o los Apalaches en Norteamérica, dando lugar a modelos territoriales polarizados.
b)-las áreas de rupturas de carga, asociados a los puertos marítimos o terminales ferroviarias donde se trasvasan productos o bien se hacen procesos de transformación, asociados a su condición de punto de paso. Como lo fue Londres, Nueva York, Hamburgo, Buenos Aires entre otros.
c)-las industrias ligeras, que aparecen para atender una demanda creciente y localizada de población urbana en rápida expansión, en tanto entra en declive la industria rural tradicional.
Cuando las relaciones productivas asumieron una dimensión mundial y se potenció la industrialización en el marco de una creciente división internacional del trabajo, la localización de los agentes y los factores de producción se convirtieron en el objeto primordial de estudio de la geografía económica. Luego, con el avance en la masificación del consumo, el centro de interés se desplazó hacia el análisis de las relaciones entre lugar de producción y consumo, así como la distribución espacial y las formas de asentamientos de los potenciales consumidores.
Por Hugo R. Manfredi
Citas/ Notas Bibliográficas
(5) Alburquerque, Francisco. «Desarrollo Económico Local y Distribución del progreso Técnico». Cuaderno ILPES N°43.
- 3)-El Capitalismo Monopolista
Llegó de la mano de la 2° Revolución Industrial, marcando la transición del siglo XIX al XX, alcanzando su máximo desarrollo entre 1930 y 1960, período en el que se dieron la mayor parte de las innovaciones básicas del período. Como todo proceso de cambio tecnológico profundo, estuvo precedido por la modificación de la fuente de energía, que en este caso fueron, primero la electricidad y, más tarde los hidrocarburos: el petróleo.
Los cambios en los transportes, particularmente con la aparición del automóvil y posteriormente, el avión, acercaron las distancias y los tiempos entre regiones, favoreciendo, al igual, las producciones y los consumos generalizados. Otras innovaciones, particularmente en las comunicaciones fueron el teléfono, la radio y finalmente la televisión; éstas cambiaron las pautas y los hábitos de vida de la población. Con la aparición de nuevos materiales: el aluminio, los plásticos, los sintéticos, surgieron los nuevos sectores industriales del período, como la petroquímica, la automotriz, la aeronáutica, las máquinas y herramientas, los electrodomésticos, sólo por nombrar algunos de las producciones más destacadas.
Sin embargo, tanto o más importante que estos cambios fue la generalización de una nueva forma de hacer y organizar las producciones: el Fordismo (6), como nuevo régimen de acumulación dominante basado en el Taylorismo (que propugna la fragmentación y especialización de la actividad laboral, con control de tiempos y movimientos y evaluación constante para elevar la productividad). Durante esta etapa se refuerza la concentración, domina la producción en serie y se configuran los grandes centros productivos a escala donde prevalecía la división del trabajo.
Geográficamente esta etapa acusa una marcada división internacional del trabajo; la bipolaridad posterior a la Segunda Guerra Mundial, dio cabida a la Comunidad Europea (en nacimiento en el 1957), a Japón en recuperación y a nuevas periferias que se incorporaron a la industrialización como Australia, Europa Meridional o el Cono sur de América. Aparece lo que se dio en llamar el Tercer Mundo, producto de la descolonización manteniendo economías primario-exportadoras en tanto los países de economías planificadas que pugnaban por alcanzar la hegemonía por fuera del mundo capitalista, se mantenían en torno a la Unión Soviética y China.
Como dice Ricardo Méndez (7) “…la gran fábrica, la gran empresa y la gran ciudad se convirtieron en el exponente paradigmático de esta fase de desarrollo capitalista”. La Economías externas de aglomeración dieron origen a la formación de las áreas metropolitanas y la reorganización espacial de las actividades productivas en torno a ejes de crecimiento estructurados por los medios de movilidad y las principales vías de transporte rápido. Continuó acentuándose la migración campo-ciudad y se profundiza la “brecha” entre países industrializados y no desarrollados, aumentando la polarización espacial.
El aumento de la producción industrial, la transformación en la producción agraria como efecto de la mecanización, la expansión de servicios de todo tipo, o los efectos de la innovación y difusión técnica, por citar sólo algunos aspectos, fueron el centro de los estudios a medida que avanzó el siglo XX. La descripción más o menos global de un territorio, evolucionó hacia temas específicos de lo económico-territorial, subdividiéndose progresivamente el análisis por ramas, sectores o actividades de producción, bien hacia la vinculación con temáticas funcionales territoriales concretas, como la economía urbana, los desequilibrios territoriales o el desarrollo local y regional, entre otros.
Por Hugo R. Manfredi
Citas/Notas Bibliográficas
(6)Benko, George. “Lexique de Géographie Économique”, París, Francia, Colección Síntesis, série Gégraphie, 2001, pág. 35.
(7)Méndez, Ricardo. “Geografía Económica”. La lógica espacial del capitalismo global. Barcelona, España, Edit. Ariel Geografía, 1997.
- 4) Capitalismo global y factores que impulsan el cambio
El modelo comenzó a dar síntomas de agotamiento hacia mediados de los setenta, donde la inestabilidad y la incertidumbre rompen con una trayectoria de crecimiento sostenido en los países industrializados. El proceso que se denomina “3° Revolución Industrial”, basado en la Microelectrónica, comienza a dar síntomas de cambios que pasan por la caracterización de un ambiente mundial donde se conocen:
-Fuerte expansión de las fuerzas productivas.
-Numerosas empresas que definen un modo de acumulación diferente.
-El modo de regulación prioriza la competitividad por sobre la equidad.
La Crisis del Petróleo fue un síntoma y un desencadenante para la posterior caída de las tasas del Producto Bruto, mundial a la mitad. Si bien se comenzó a hablar de globalización en EEUU hacia 1983; todos coinciden en señalar que el término se acuña ya a partir de 1975, con la reunión del hoy llamado Grupo de los Ocho, y la decisión política de liberalizar el mercado de capitales y privatizar los bienes de propiedad intelectual. Por entonces se iniciaba el rápido crecimiento de los flujos internacionales (financiero y comercial) y se expandían los gastos en investigación y diseño, dando lugar a la sociedad informacional (8).
El surgimiento de nuevos sectores de actividad, afectó otros sectores tradicionales, además del volumen, la distribución y las características de los puestos de trabajo. A la par que muchos mercados se volvieron globales, aparecieron los grandes grupos económicos que plantean una política de descentralización de sus plantas, segmentando procesos y trabajando en base a redes de interconexión a escala mundial. La desaparición de los sistemas de planificación centralizada (socialismo real), da lugar a la reorganización de las inversiones, el empleo y los procesos de agregado de valor, generando distorsiones territoriales y fuertes desequilibrios en la distribución del poder de decisión económica.
En los últimos años, la corriente neoliberal de pensamiento apoyó la creciente liberalización de mercados, la reducción del sector público mediante las privatizaciones, un mayor control del gasto con efectos en las inversiones y el aumento de los contrastes, le dio prioridad a la competitividad territorial por sobre la equidad y fomentó la descentralización en las decisiones, reduciendo la capacidad de negociación frente a los grandes capitales.
Estas transformaciones dieron origen a una nueva lógica espacial que afectó tanto la localización de las empresas, como las ventajas competitivas que caracterizan a las regiones y ciudades, para impulsar el desarrollo y originar nuevas políticas de intervención territorial. Se comienza a hablar de Regiones Ganadoras, de ciudades globales, de áreas de innovación o ejes de desarrollo urbano en oposición a Regiones Perdedoras, áreas rurales y/o de industrialización en declive y de espacios marginales al modelo.
En las actuales circunstancias, poco importa pensar en el espacio en términos de distancia o costo de producción, es decir, como mero soporte en el que se desenvuelven las actividades, en tanto sólo conlleva a la idea de homogeneidad como se hacía anteriormente. Lo esencial al decir de algunos autores como F. Alburquerque “…el interés se centra en un concepto diferente, el de territorio, que comprende la heterogeneidad y complejidad del mundo real, sus características ambientales, los actores sociales y sus alineamientos a estrategias o existencia de recursos para el desarrollo productivo y el acceso a ellos”. (9).
¿Cuáles son los hechos que marcan la transición entre lo que la economía reconoce como el último periodo de Globalización Capitalista y la etapa anterior identificada como de “Sustitución de Importaciones?
Podemos hablarles de cuatro grandes campos (relativos a la evolución de los factores de la producción) desde los cuales se analiza el fenómeno:
a-Las innovaciones tecnológicas han traído en los últimos años efectos indiscutibles sobre el sistema productivo y sobre el territorio en general. Se modificó la relación espacio-tiempo a partir de innovaciones en los transportes y especialmente las comunicaciones; se densificaron los flujos que vinculan empresas y regiones en el mundo; hay una nueva división espacial del trabajo y una creciente presencia de políticas específicas que promueven las innovaciones en cada región. De este modo, el esfuerzo tecnológico de un territorio puede medirse en función de la disponibilidad de recursos materiales y humanos dedicados a la investigación, la densidad y calidad del sistema científico (patentes, publicaciones, etc.) y, los efectos sobre el sistema productivo (nuevos procesos, exportaciones, mayor productividad, entre otros). Las posibilidades de avanzar en cada fase del desarrollo dependen del estadio alcanzado en la etapa anterior, de interpretar adecuadamente el paradigma vigente y de la habilidad para negociar y crear una estrategia de suma positiva. (10).
b-Una Nueva División Espacial del Trabajo se instaló en estos años y trajo consigo fuertes desequilibrios en el mercado de trabajo, con altas tasas de subempleo y en especial de desempleo, instalados como una realidad de fuerte presencia y en continuo crecimiento. El empleo -tal cual se concebido para el modelo “fordista”- se transformó manifestando una creciente flexibilización y precarización de las relaciones. Nuevos temas demandan atención en este aspecto: la distribución y número de puestos de trabajo por regiones, la estructura y problemas del mercado laboral a partir de nuevas relaciones (terciarización del empleo o modificaciones en la estructura ocupacional), los impactos derivados de innovaciones tecnológicas y los cambios sobre los esquemas productivos, las condiciones sociolaborales en relación con el crecimiento de la marginación social y, finalmente, los efectos territoriales de las políticas para el sector, que definen creación y destrucción de puestos de trabajo o instalan nuevas condiciones en el mercado.
c-La distribución de las actividades en el espacio ha sido, por tradición, la principal preocupación de la geografía económica. En los últimos años, las Inversiones Productivas modificaron la conducta de localización a partir de la creciente movilidad que manifiesta el capital en el mundo. Es primordial entender los cambios en la estructura interna de las empresas orientadas hacia la aplicación de estrategias competitivas como abaratar costes, especializar su actividad o transformar ámbitos de mercados, ya sea por conductas orientadas a la concentración o dispersión, entre otros.
d-Finalmente, se ha vuelto a la antigua discusión sobre crecimiento o desarrollo. Cada territorio en particular enfrenta una contradicción: maximizar beneficios económicos o defender el medio ambiente. La idea de desarrollo sostenible ha puesto en el centro de las preocupaciones el aumento de la calidad de vida de la población y no más, exclusivamente, la capacidad productiva y de consumo de un lugar.
Por Hugo R. Manfredi
Notas bibliográficas
(8) Zamagni, Stefano. Disertación sobre “Las consecuencias de la Globalización”, desarrollada en la sede de la UNR, 2002.
(9) Alburquerque, Francisco, OP. Cit. 1997.
(10) Pérez, Carlota. “Cambio Tecnológico y oportunidades de desarrollo como blanco móvil”, en Revista de la CEPAL N° 65-diciembre 2001, pág. 115.
Trabajo Práctico N°1
“El tiempo y el espacio en el mundo global”
Harvey, D. “La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural”, Buenos Aires, Amorrortu, 1998.
¿De qué modo han cambiado los usos y los significados del espacio y del tiempo con la transición del fordismo a la acumulación flexible? Mi idea es que en estas dos últimas décadas hemos experimentado una intensa fase de comprensión espacio-temporal que ha generado un impacto desorientador y sorpresivo en las prácticas económicos-políticas, en el equilibrio del poder, así como en la vida cultural y social (…)
La transición a la acumulación flexible se realizó a través de un rápido despliegue de nuevas formas de organización y nuevas tecnologías productivas.
(…) Entre las innumerables consecuencias que surgieron de esta aceleración general en los tiempos de rotación del capital, me concentraré primero en aquellos que tuvieron una influencia particular en las formas posmodernas de pensar, sentir y actuar.
La primera consecuencia importante ha sido la acentuación de la volatilidad y la transitoriedad de las modas, los productos, las técnicas de producción, los procesos laborales, las ideas e ideologías, los valores y las prácticas establecidas. (…) En el reino de la producción de mercancías, el efecto fundamental ha sido la acentuación de los valores y las virtudes de la instantaneidad (comidas y otras gratificaciones al instante y rápidas) y de lo desechable (…) Dominar la producción de la volatilidad o intervenir activamente en ella entrañan la manipulación del gusto y de la opinión a través de, por ejemplo, el liderazgo de la moda o la saturación del mercado con imágenes que utilizan la volatilidad para fines particulares. Esto significa, en ambos casos, la construcción de nuevos sistemas de signos e imágenes (…) Para empezar, las imágenes de la publicidad y de los medios desempeñan hoy un rol mucho más integral en las prácticas culturales, y alcanza una importancia mucho mayor en la dinámica de crecimiento del capitalismo. (…) La publicidad (…) es un engranaje que manipula los deseos y los gustos a través de imágenes que pueden relacionarse o no con el producto que se proponen vender (…)
En cuanto a los ajustes espaciales, no han sido menos traumáticos. (…) Hemos asistido a un nuevo episodio feroz del proceso de aniquilamiento del espacio por el tiempo, que siempre ha estado en el centro de la dinámica del capitalismo. (…) Sin embargo, que las barreras espaciales colapsen no quiere decir que la significación del espacio disminuya (…) Las pequeñas diferencias en aquello que el espacio contiene bajo la forma de abastecimientos, recursos, infraestructuras y cuestionas semejantes han adquirido una mayor significación. (…) Las diferenciaciones geográficas en la modalidad y la eficacia en el control sobre la mano de obra, junto con las variaciones en la calidad así como en la cantidad de la fuerza de trabajo, asumen una significación mucho mayor en las estrategias de localización de las corporaciones. (…) Hay muchos otros aspectos de la organización geográfica que han adquirido una nueva importancia en las condiciones de mayor acumulación flexible, La necesidad de información precisa y de comunicaciones rápidas ha acentuado el rol de las llamadas “ciudades mundiales” en el sistema financiero y corporativo (…) Cuanto menos importantes son las barreras espaciales, mayor es la sensibilidad del capital a las variaciones del lugar dentro del espacio, y mayor el incentivo para que los lugares se diferencien a fin de hacerse atractivos para el capital. El resultado ha sido la fragmentación (…) Harvey, D.
Responder:
- ¿En qué sentido afirma el autor que el tiempo siempre ha estado en el centro de la dinámica del capitalismo? ¿Qué entiendes por la “aceleración general en los tiempos de rotación del capital”? ¿Por qué se produce esta aceleración?
- ¿Qué nuevos sentidos adquiere la noción de espacio en esta etapa de flexibilización? ¿Qué relaciones establece el autor entre la pérdida de valor de las barreras espaciales y la nueva dimensión que adquieren las singularidades geográficas de determinados lugares? ¿Qué conexión pueden establecer con la noción de “fragmentación”?
- ¿Qué consecuencias culturales de la aceleración de los tiempos de rotación del capital cita el autor? Den ejemplos concretos de manipulación del gusto y de la opinión.
- Elaboren una lista de aspectos de la vida cotidiana que tengan como eje central las siguientes ideas expuestas por Harvey en el texto seleccionado:
“La primera consecuencia importante ha sido la acentuación de la volatilidad y la transitoriedad de las modas, los productos, las técnicas de producción, los procesos laborales, las ideas e ideologías, los valores y las prácticas establecidas (…) En el reino de la producción de mercancías, el efecto fundamental ha sido la acentuación de valores y las virtudes de la instantaneidad (comidas y otras gratificaciones al instante y rápidas) y de lo desechable (…) Dominar la producción de la volatilidad o intervenir activamente en ella entrañan la manipulación del gusto y de la opinión a través de, por ejemplo, el liderazgo de la moda o la saturación del mercado con imágenes que utilizan la volatilidad para fines particulares”.
- ¿Con qué dimensiones o aspectos del proceso de globalización pueden relacionarse las nociones de “volatilidad” y “transitoriedad”? Fundamente.
- Según su vivencia personal, describa cómo afectan en su vida diaria algunas de las desventajas de la globalización. En el mismo sentido describa qué aspectos positivos de la globalización le afectan personalmente.
1.3 Sistemas económicos
La gran pluralidad socioeconómico, en el conjunto mundial, ha determinado respuestas contrastantes en la constitución de espacios humanizados. Este hecho tiene raíz en las diferentes formas de organización que adoptan los Estados y que prescindiendo del gran peso de la cultura o de las diferentes manifestaciones de una civilización dependen esencialmente de los denominados “Sistemas económicos”.
Parece simple vincular una determinada “organización económica” con un grupo humano, pero no lo es tanto, cuando se constata con un determinado modelo de sociedad y a su vez una forma de organización espacial. Por ello, su importancia es grande, ya que detrás de una economía, va a estar el hombre socialmente organizado tratando de buscar soluciones eficaces para lograr condiciones de existencia.
Debe entenderse por sistemas económicos: “un conjunto ideológico capaz de incidir en numerosos aspectos de las colectividades humanas, aunque inicialmente pueda vincularse con un funcionamiento económico concreto”.
Las definiciones son múltiples y complejas de sistema económico:
Snavely (1976): una manera de resolver los problemas económicos de una sociedad”.
Sampedro, José Luis (1973): “conjunto de relaciones estructurales básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica total de una sociedad y determinan el sentido general de sus decisiones fundamentales, así como los cauces predominante de su actividad”.
Garrigou-Lagranje y Passet: “conjunto coherente que puede ser explicado en su funcionamiento de una forma simple y homogénea, tanto cuando se trata del funcionamiento de una organización limitada como cuando se está haciendo referencia al funcionamiento de la sociedad económica por entero”.
Benavidez: “la peculiar manera de organizarse que tiene una sociedad en relación a conseguir sus necesidades materiales”.
Las definiciones muestran heterogeneidad intrínseca de un sistema económico. A pesar de todos ellos hacen referencia a aspectos tan variados, convergen en un sentido, y es que en todo sistema económico aparecen un conjunto de elementos integrados en una estructura cuya interrelación constituye el fundamento de dicho sistema.
Se acostumbra a clasificar a esas estructuras en dos grandes grupos.
Estructuras de encuadramiento, desde las que definen el: medio natural, a las demográficas, técnicas, sociales, mentales.
Estructuras económicas: aparecen integradas a los mecanismos que dan respuestas a las tres preguntas clásicas de Eücken, qué se hace producir, cómo se ha de producir, para quién se ha de producir.
Sombart: sintetizando estas ideas, subraya tres factores esenciales en todo sistema económico y que de alguna manera hace referencia a ese conjunto de estructuras, cuyos elementos están interrelacionados:
- Cuáles son los móviles dominantes.
- Con qué cuadro institucional se cuenta.
- Cuál es la técnica utilizada para la producción y distribución de bienes.
La forma que adopten esas estructuras y la respuesta que se den a esos interrogantes determinarán la clasificación de sistemas económicos.
Los sistemas económicos mundiales se mueven o se movían bajo la dualidad, capitalismo (si responden a las leyes del mercado o de libre competencia) y socialismo (El Estado, es el órgano central y planificador).
Dentro de ellos han existido y existen numerosas variedades que se constatan en el espacio y en el tiempo.
Por ejemplo, en el sistema capitalista, se han producido variantes en ambas coordenadas, temporal-espacial. Porque existen matices diferenciadores dentro de cada país, mediatizados por un cierto grado de intervencionismo estatal. Así se llega a individualizar el capitalismo dinámico de EEUU, del igualitario de Suecia, del semicapitalismo en parte de Israel, del capitalismo adaptado a estructuras anteriores como Japón o de yuxtaposición con estructuras antiguas como Brasil.
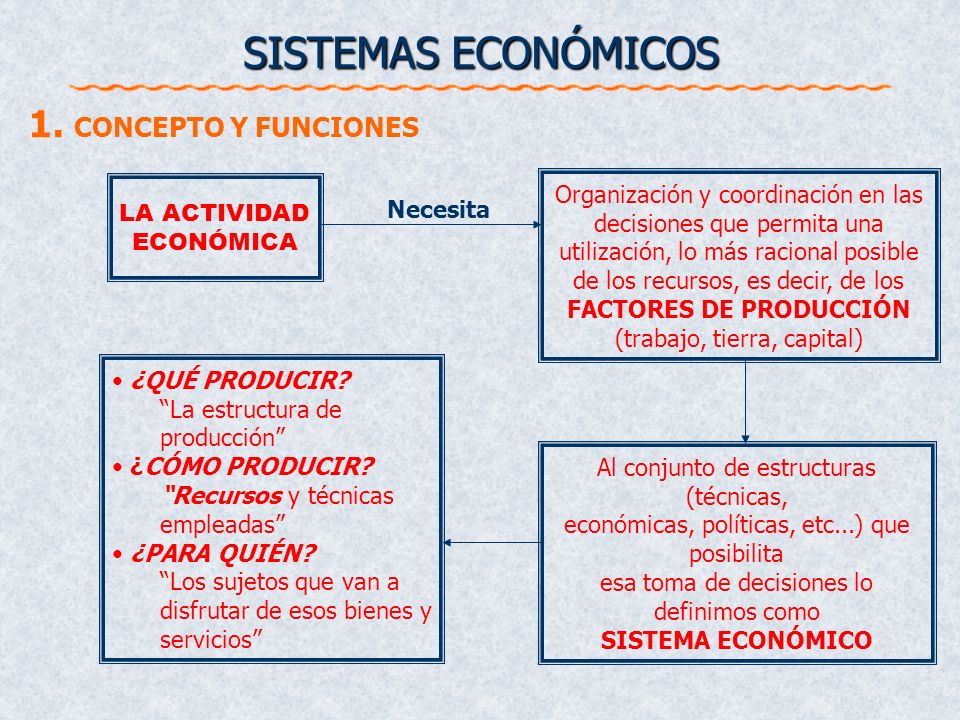
En síntesis: puede encontrarse casi tantas variantes de los sistemas económicos como países. Esa personalidad del sistema se va a manifestar en una: determinada organización económica; en una forma de ordenación del espacio y en un contexto social.
Por Hugo R. Manfredi
1.4 Fases del Sistema Económico Capitalista
Expansión económica, espacio y tecnología: Las tecnologías utilizadas, los modos de transporte, las comunicaciones, ls áreas incorporadas, los tipos de flujos y los centros de poder han cambiado a lo largo de la historia del capitalismo. Relacionar con el 1.2.
| Evolución del Capitalismo | Tecnología | Transporte y Comunicación | Expansión | Flujos de Intercambio | Centros de Poder |
|
Capitalismo Mercantil |
Limitada, depende del uso de los recursos renovables (agua y viento) | Navegación de vela, muy lenta e imprevisible. El barco de vapor adquiere regularidad y mayor velocidad.
Se construyen ferrocarriles para llevar los productos desde y hacia los puertos. El telégrafo incorpora las comunicaciones a la conexión internacional imprevisible. |
Desde Europa hacia otros continentes, mediante el comercio de ultramar. Se incorporan las colonias de América y el Índico. | Se obtiene metales preciosos de las colonias y se intercambian artículos suntuarios (porcelana, seda) especias, lana. Tráfico de esclavos | De las potencias marítimas del norte de Italia (Venecia y Génova), se traslada hacia Portugal en el siglo XV, a España en el siglo XVI y finalmente al mar del norte en el siglo XVII, con el imperio franco-ingles. |
| Capitalismo Industrial | Primera Revolución Industrial: máquina a vapor, cuyo funcionamiento depende del carbón. | El barco de vapor adquiere regularidad y mayor velocidad.
Se construyen ferrocarriles El barco de vapor adquiere regularidad y mayor velocidad. Se construyen ferrocarriles para llevar los productos desde y hacia los puertos. El telégrafo incorpora las comunicaciones a la conexión internacional para llevar los productos desde y hacia los puertos. El telégrafo incorpora las comunicaciones a la conexión internacional. |
Se incorporan las colonias de poblamiento de América y Oceanía y las de explotación de Asia, África y América Latina. | Se intercambian materias primas y alimentos de América Latina, Asia y África y manufacturas de los países industriales. | Inglaterra. |
| Capitalismo Monopolista | Segunda Revolución Industrial: el motor de combustión interna cuyo funcionamiento depende del petróleo y la electricidad. | La industria del acero y de la refrigeración aumentan la capacidad de carga, amplían la variedad de productos y mejora la velocidad y la regularidad del transporte. Las comunicaciones pesan más que el comercio en la interconexión del planeta. | Se desconectan la Unión Soviética, Europa del Este y China.
Se incorporan los nuevos países de América Latina, Asia y África. |
Inversiones, mercancías, equipos y tecnologías, con dirección predominante Norte-Sur. | Estados Unidos. |
| Capitalismo
Global |
Tercera Revolución Industrial: la microelectrónica. Se perfecciona el uso del petróleo y otras fuentes de energías alternativas. | El transporte intermodal, las grandes obras de enlace continental, el avión construyen una red de transporte a escala mundial. La informática y las telecomunicaciones unen al mundo en tiempo real. | Se incorporan Rusia, Europa del Este, China y el Sudeste asiático. Se forman bloques de comercio regional y se genera la economía mundo. | Inversiones, flujos de dinero y tecnologías con dirección predominante Norte-Sur. | Japón, Estados Unidos, Unión Europea y en los últimos años China. |
Trabajo Práctico N°2
a) Lee el siguiente texto y responde.
Coronavirus: ¿”fin del capitalismo”? March 31, 2020, Agustín Laje,
«Amplios sectores de la izquierda se regocijan actualmente profetizando el inminente fin del capitalismo. La causa, desde luego, no es ninguna clase social revolucionaria: las clases sociales ya no pueblan el enmarañado discurso para iniciados a los que están hoy acostumbrados los intelectuales izquierdistas. Hace rato que la fábrica fue sustituida por los despachos universitarios. La causa tampoco habría que buscarla, siquiera, en los efectos de la lucha feminista o en el accionar de este o aquel colectivo LGBT: seamos sinceros, la teoría de género no puede revolucionar más que hormonas e histeriqueos circunstanciales. ¿Dónde encontrar, entonces, la causa del vaticinado “fin del capitalismo”? En el coronavirus, entronizado como una suerte de nuevo agente de la revolución anticapitalista.
No se trata de ninguna broma, sino más bien de una izquierda que toca fondo, que encontrándose a sí misma totalmente incapacitada para delimitar o construir un sujeto revolucionario, deposita todas sus expectativas revolucionarias en el accionar de un virus. No hago con esto un juicio moral, sino político. La voz cantante de esta expectativa probablemente está representada por el filósofo Slavoj Žižek, quien publicó hace algunos días una columna en Rusia Today en la que redefinió al capitalismo como virus, para luego profetizar el fin del sistema capitalista como resultado de la actual pandemia. Su llamado es a “imaginar” un nuevo sistema, “and so on, and so on”, como acostumbra decir el filósofo “rockstar” cuando en verdad no hay mucho más para agregar, ni nada realmente concreto que valga la pena enunciar.
En fin, nada realmente nuevo bajo el sol y, a fuerza de sinceridad, un recurso ya muy trillado para una izquierda que desde los ’60 viene “imaginando” sin que nadie sepa muy bien qué se ha imaginado en las últimas seis décadas, más allá de presuntas “revoluciones sexuales” a las que las multinacionales capitalistas aportaron su marketing con total entusiasmo. Daniel Cohn-Bendit, líder del Mayo del ‘68, ya se escudaba en el famoso “hay que imaginar otra cosa” cuando le preguntaban desde la prensa cuál era el sistema que la estudiantina francesa proponía. “La imaginación al poder”, era ya por entonces la consigna célebre. E incluso más de diez años antes, en 1955, la mentada “imaginación” impregnaba Eros y civilización de Herbert Marcuse, el filósofo “rockstar” del sesentayochismo. En fin, como verán, nada nuevo bajo el sol. El llamado a “imaginar alternativas” se ha convertido en el síntoma de una izquierda sin alternativas que no ha podido imaginar nada más que el imperativo de la imaginación: imaginación que llama a imaginar; imaginar, a su vez, que no puede más que imaginar que hay que convocar a la imaginación. Y cuando el imaginar concreto no ha sido capaz a lo largo de seis décadas de imaginar algo distinto que su propia necesidad, la cosa cansa.
Pero la columna de Žižek causó sensación. La izquierda se entusiasma con facilidad. En Argentina por ejemplo, el hashtag #ElCapitalismoEsElVirus rápidamente se convirtió en tendencia. Diversos intelectuales continuaron la discusión: ¿es el coronavirus el proletariado del siglo XXI? En estos mismos días también, Žižek aprovechó para lanzar su nuevo libro de 120 páginas, escrito a toda velocidad, titulado Pandemia! Covid-19 sacude el mundo, para cuya distribución masiva no llamó a “imaginar” alguna alternativa, sino que se entregó a los brazos del mercado capitalista. En efecto, el libro puede comprarse por internet a la editorial OR Books en versión papel a 13 euros, y en versión digital, si estás entre los primeros 10.000 clientes, te lo dan gratis; caso contrario, toca pagar 10 euros. Los mercaderes de la revolución son todo, menos estúpidos: ¿quién dijo que ser revolucionario no podía ser un buen negocio?
En fin, vamos a lo importante: el capitalismo. Definitivamente, no estamos atravesando una situación revolucionaria en sentido estricto. Las revoluciones se despliegan sobre circunstancias históricas bien específicas (eso que el marxismo-leninismo llamaba “condiciones objetivas”), pero también sobre la acción colectiva de agentes históricos (lo que se denominaba “condiciones subjetivas”). Esto significa: la revolución no es simplemente un contexto, sino un alguien que en un cierto contexto deviene revolucionario. No hay revolución sin agencia; y la agencia es una facultad humana. Dicho de otra manera: no hay revolución al margen de la acción humana.
“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”. Marx y Engels empezaban así el Manifiesto comunista. Marx tenía estas genialidades; su astucia para metáforas cargadas de fuerza política probablemente resulte insuperable. Pero el fantasma, en realidad, no era simplemente el comunismo, sino principalmente el agente histórico, determinado por leyes históricas, a hacer del comunismo el punto de llegada de la evolución de nuestros sistemas económicos. Como se sabe, ese agente histórico no era otro que el proletariado: era su acción colectiva revolucionaria la que, en un contexto histórico bien específico de contradicciones sistémicas, acabaría con el capitalismo.
El fantasma que hoy recorre el mundo, en cambio, no es ni una ideología ni un agente revolucionario: es sencillamente un virus. En tal sentido, las expectativas de los que prenden velas al “virus anticapitalista” no son revolucionarias, sino meramente catastróficas. Esto es: avizoran una catástrofe y se entusiasman, pero carecen de un sujeto revolucionario para conducir políticamente cambio histórico alguno. Y lo que es peor: ni siquiera les importa. Todas sus esperanzas recaen en condiciones objetivas catastróficas, y estas son reductibles ni siquiera a contradicciones netas de un sistema económico, sino al accionar de un virus. En este sentido, Byung-Chul Han, si bien también se ha subido al trillado tren de la “imaginación”, es mucho más sensato que Žižek al señalar que el encierro no genera un “nosotros” y, por tanto, no configura una situación revolucionaria en absoluto.
El virus, no obstante, estaría poniendo al descubierto las impotencias y deficiencias del sistema de mercado, se alega rápidamente, lo que ha de entregarnos a los brazos bien del poder nacional de los Estados, bien del poder global de las Organizaciones Internacionales, como si estas instancias de coordinación social no hubieran mostrado también sus impotencias y deficiencias para gestionar una pandemia como la actual. E incluso más: sus responsabilidades en la tragedia. Piénsese en la responsabilidad internacional del Estado chino al ocultar durante semanas el virus al mundo: si no hubieran reprimido a la prensa y a los médicos que querían advertir lo sucedido, se calcula en un estudio de la Universidad de Southampton que el virus hubiera sido reducido en un 86%. O si se desea un ejemplo occidental, piénsese en el Estado español, convocando a multitudes a participar de las manifestaciones feministas del 8 de marzo, cuando ya se sabía que España tenía varios infectados, que a partir de ese mismo día se multiplicaron exponencialmente.
Ahora bien, lo más importante que el Estado por sí mismo puede hacer, como organización que monopoliza el uso de la fuerza, es precisamente utilizar la fuerza para garantizar aislamientos masivos. Lo más importante que las Organizaciones Internacionales pueden hacer es coordinar, globalmente, el uso de la fuerza de esos Estados sobre sus ciudadanos. Pero tanto el Estado-nación como las Organizaciones Internacionales dependen estructuralmente del capitalismo: el financiamiento que pone en marcha sus engranajes de poder está basado, con mayor o con menor intervención estatal, en el poder del capital.
En este sentido, la fulminante crisis económica que necesariamente llegará y que tendrá escala planetaria, no será una crisis producida por el sistema capitalista, sino precisamente por su momentánea ausencia. Lo que el virus ha detenido abruptamente es, en efecto, la inversión, la producción y el intercambio capitalistas. Y, quiérase o no, el Estado está atado a esta suerte también. Sin capitalismo no hay “Estado de bienestar”. Los estados europeos lo saben muy bien. ¿Y qué queda para el Tercer Mundo? Estados fallidos que, sin poder evitar la “guerra de todos contra todos” a la que tanto temía Hobbes, operarán con todo el autoritarismo del que un Leviatán en apuros es capaz. Y este escenario, dependiendo de la gravedad y la extensión de la crisis económica y humanitaria, también es plausible en los que, por lo menos hasta ahora, llamábamos “países avanzados”.
Si bien estamos probablemente frente a la primera crisis realmente planetaria de la historia, las especificidades nacionales, que todavía existen y que son política y económicamente relevantes, producirán efectos heterogéneos. Creer en un “fin del capitalismo” a escala global, como cree cierta izquierda con Žižek a la cabeza, es un total absurdo. Dependiendo de los daños sanitarios y económicos que el virus genere, lo que habrá será, fundamentalmente, Estados fallidos por un lado, y Estados fortalecidos burocrática y tecnológicamente en su capacidad de intervención y vigilancia sobre sus ciudadanos, al buen estilo asiático, por otro lado. No hay “fin del capitalismo” a la vista, más que en los sueños húmedos de algunos trasnochados. Cuando mucho, todo lo que podría haber, es extensión del capitalismo bajo la forma del Estado autoritario y mayores efectos de poder de estructuras políticas globales».
1) ¿Quiénes profetizan el fin inminente del capitalismo y cuál sería la causa? ¿Crees que el coronavirus es el nuevo agente de la Revolución anticapitalista?
2) ¿Qué tipo de izquierda haría estos planteos?
3) ¿Quién sería su representante?
4) ¿Este personaje como redefinió al capitalismo?
5) ¿Quienes fueron Daniel Cohen Bendit y Herbert Marcuse?
6) ¿Qué papel importante jugaron estos?
7) ¿Qué ocurrió en Argentina con la columna de Zizek y con su libro?
8) ¿Cuáles eran las genialidades de Marx en el manifiesto comunista?
9) ¿Cuál es el fantasma que recorre el mundo?
10) ¿Qué estaría poniendo al descubierto este fantasma?
11) ¿Cuál sería la responsabilidad del Estado chino al ocultar el virus?
12) ¿Qué es lo más importante que el Estado puede hacer por sí mismo?
13) ¿Qué producirá la crisis económica que ha de llegar?¿cuáles serán sus consecuencias?
14) ¿Porqué será absurdo entonces creer que un simple VIRUS, pondría el fin del capitalismo como cree la izquierda de Zizek?
Por Hugo R. Manfredi
Textos Complementarios, sin guías de lectura por el momento.
Chomsky: «Estamos ante otro fallo masivo y colosal del capitalismo neoliberal»
«Para el filósofo y lingüista Noam Chomsky, la primera gran lección de la actual pandemia es que estamos ante «otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo», que en el caso de Estados Unidos está agravado por la naturaleza de los «bufones sociópatas que manejan el Gobierno» liderado por Donald Trump.

Desde su casa de Tucson (Arizona) y lejos de su despacho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), desde el que cambió para siempre el campo de la lingüística, Chomsky repasa en una entrevista con Efe las consecuencias de un virus que deja claro que los gobiernos están siendo «el problema y no la solución».
Pregunta: ¿Qué lecciones positivas podemos extraer de la pandemia?
Respuesta: La primera lección es que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Si no aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido va a ser peor. Es obvio después de lo que ocurrió tras la epidemia del SARS en 2003. Los científicos sabían que vendrían otras pandemias, probablemente de la variedad del coronavirus. Hubiese sido posible prepararse en aquel punto y abordarlo como se hace con la gripe. Pero no se ha hecho.
Las farmacéuticas tenían recursos y son superricas, pero no lo hacen porque los mercados dicen que no hay beneficios en prepararse para una catástrofe a la vuelta de la esquina. Y luego viene el martillo neoliberal. Los Gobiernos no pueden hacer nada. Están siendo el problema y no la solución.
Estados Unidos es una catástrofe por el juego que se traen en Washington. Saben cómo culpar a todo el mundo excepto a ellos mismos, a pesar de que son los responsables. Somos ahora el epicentro, en un país que es tan disfuncional que ni siquiera puede proveer de información sobre la infección a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
P: ¿Qué opina de la gestión de la administración Trump?
R: La manera en la que esto se ha desarrollado es surrealista. En febrero la pandemia estaba ya haciendo estragos, todo el mundo en Estados Unidos lo reconocía. Justo en febrero, Trump presenta unos presupuestos que merece la pena mirar. Recortes en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades y en otras partes relacionadas con la salud. Hizo recortes en medio de una pandemia e incrementó la financiación de las industrias de energía fósil, el gasto militar, el famoso muro…
Todo eso te dice algo de la naturaleza de los bufones sociópatas que manejan el Gobierno y que el país está sufriendo. Ahora buscan desesperadamente culpar a alguien. Culpan a China, a la OMS… y lo que han hecho con la OMS es realmente criminal. ¿Dejar de financiarla? ¿Qué significa eso? La OMS trabaja en todo el mundo, principalmente en países pobres, con temas relacionados con la diarrea, la maternidad… ¿Entonces qué están diciendo? “Vale, matemos a un montón de gente en el sur porque quizás eso nos ayude con nuestras perspectivas electorales”. Eso es un mundo de sociópatas.
P: Trump empezó negando la crisis, dijo incluso que era un bulo demócrata… ¿Puede ser esta la primera vez que a Trump le han vencido los hechos?
R: A Trump hay que concederle un mérito… Es probablemente el hombre más seguro de sí mismo que ha existido nunca. Es capaz de sostener un cartel que dice “os amo, soy vuestro salvador, confiad en mí porque trabajo día y noche para vosotros” y con la otra mano apuñalarte en la espalda. Es así cómo se relaciona con sus votantes, que lo adoran independientemente de lo que haga. Y recibe ayuda por un fenómeno mediático conformado por Fox News, Rush Limbaugh, Breitbart… que son los únicos medios que miran los republicanos.
Si Trump dice un día “es solo una gripe, olvidaos de ella”, ellos dirán que sí, que es una gripe y que hay que olvidarse. Si al día siguiente dice que es una pandemia terrible y que él fue el primero en darse cuenta, lo gritarán al unísono y dirán que es la mejor persona de la historia.
A la vez, él mismo mira Fox News por las mañanas y decide qué se supone que tiene que decir. Es un fenómeno asombroso. Rupert Murdoch, Limbaugh y los sociópatas de la Casa Blanca están llevando el país a la destrucción.
P: ¿Puede esta pandemia cambiar la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza?
R: Eso depende de la gente joven. Depende de cómo la población mundial reaccione. Esto nos podría llevar a estados altamente autoritarios y represivos que expandan el manual neoliberal incluso más que ahora. Recuerde: la clase capitalista no cede. Piden más financiación para los combustibles fósiles, destruyen las regulaciones que ofrecen algo de protección… En medio de la pandemia en EEUU se han eliminado normas que restringían la emisión de mercurio y otros contaminantes… Eso significa matar a más niños estadounidenses, destruir el medio ambiente. No paran. Y si no hay contrafuerzas, es el mundo que nos quedará.
P: ¿Cómo queda el mapa de poder en términos geopolíticos despúes de la pandemia?
R: Lo que está pasando a nivel internacional es bastante chocante. Está eso que llaman la Unión Europea. Escuchamos la palabra “unión”. Vale, mira Alemania, que está gestionando la crisis muy bien… En Italia la crisis es aguda… ¿Están recibiendo ayuda de Alemania? Afortunadamente están recibiendo ayuda, pero de una «superpotencia» como Cuba, que está mandado médicos. O China, que envía material y ayuda. Pero no reciben asistencia de los países ricos de la Unión Europea. Eso dice algo…
El único país que ha demostrado un internacionalismo genuino ha sido Cuba, que ha estado siempre bajo estrangulación económica por parte de EE.UU. y por algún milagro han sobrevivido para seguir mostrándole al mundo lo que es el internacionalismo. Pero esto no lo puedes decir en EE.UU. porque lo que has de hacer es culparles de violaciones de los derechos humanos. De hecho, las peores violaciones de derechos humanos tienen lugar al sudeste de Cuba, en un lugar llamado Guantánamo que Estados Unidos tomó a punta de pistola y se niega a devolver.
Una persona educada y obediente se supone que tiene que culpar a China, invocar el “peligro amarillo” y decir que los chinos vienen a destruirnos, nosotros somos maravillosos.
Hay una llamada al internacionalismo progresista con la coalición que empezó Bernie Sanders en Estados Unidos o Varoufakis en Europa. Traen elementos progresistas para contrarrestar el movimiento reaccionario que se ha forjado desde la Casa Blanca (…) de la mano de estados brutales de Oriente Medio, Israel (…) o con gente como Orban o Salvini, cuyo disfrute en la vida es asegurarse de que la gente que huye desesperadamente de África se ahoga en el Mediterráneo.
Pones todo ese «reaccionarismo» internacional en un lado y la pregunta es… ¿serán contrarrestados? Y solo veo esperanza en lo que ha construido Bernie Sanders.
P: Que ha perdido…
R: Se dice comúnmente que la campaña de Sanders fue un fracaso. Pero eso es un error total. Ha sido un enorme éxito. Sanders ha conseguido cambiar el ámbito de la discusión y la política y cosas muy importantes que no se podían mencionar hace un par de años ahora están en el centro de discusión, como el Green New Deal, esencial para la supervivencia.
No le han financiado los ricos, no ha tenido apoyo de los medios… El aparato del partido ha tenido que manipular para evitar que ganase la nominación. De la misma manera que en Reino Unido el ala derecha del Partido Laborista ha destruido a Corbyn, que estaba democratizando el partido en una manera que no podían soportar.
Estaban dispuestos hasta a perder las elecciones. Hemos visto mucho de eso en EE.UU., pero el movimiento permanece. Es popular. Está creciendo, son nuevos… Hay movimientos comparables en Europa, pueden marcar la diferencia.
P: ¿Qué cree que pasará con la globalización tal y como la conocemos?
R: No hay nada malo con la globalización. Está bien ir de viaje a España, por ejemplo. La pregunta es qué forma de globalización. La que se ha desarrollado ha sido bajo el neoliberalismo. Es la que han diseñado. Ha enriquecido a los más ricos y existe un enorme poder en manos de corporaciones y monopolios. También ha llevado a una forma muy frágil de economía, basada en un modelo de negocio de la eficiencia, haciendo las cosas al menor coste posible. Ese razonamiento te lleva a que los hospitales no tengan ciertas cosas porque no son eficientes, por ejemplo.
Ahora el frágil sistema construido está colapsando porque no puede lidiar con algo que ha salido mal. Cuando diseñas un sistema frágil y centralizas la manufacturación y la producción solo en un lugar como China… Mira Apple. Hace enormes beneficios, de los que pocos se quedan en China o en Taiwán. La mayor parte de su negocio va a parar a donde probablemente han puesto una oficina del tamaño de mi estudio, en Irlanda, para pagar pocos impuestos en un paraíso fiscal.
¿Cómo es que pueden esconder dinero en paraísos fiscales? ¿Es eso parte de la ley natural? No. De hecho en Estados Unidos, hasta Reagan, era algo ilegal. Igual que las compraventas de acciones. (…) ¿Eran necesarias? Lo legalizó Reagan.
Todo ha sido diseñado, son decisiones… que tienen consecuencias que hemos visto a lo largo de los años y una de las razones por las que encuentras lo que se ha mal llamado “populismo”. Mucha gente estaba enfadada, resentida y odiaba al gobierno de forma justificada. Eso ha sido un terreno fértil para demagogos que podían decir: soy tu salvador y los inmigrantes esto y lo otro.
P: ¿Cree que, tras la pandemia, Estados Unidos estará más cerca de una sanidad universal y gratuita?
R: Es muy interesante ver esa discusión. Los programas de Sanders, por ejemplo, sanidad universal, tasas universitarias gratuitas… Lo critican en todo el espectro -ideológico-. Las críticas más interesantes vienen de la izquierda. Los columnistas más liberales del New York Times, CNN y todos ellos… Dicen que son buenas ideas, pero no para los estadounidenses.
La sanidad universal está en todas partes. En toda Europa de una forma u otra. En países pobres como Brasil, México… ¿Y la educación universitaria gratuita? En todas partes… Finlandia, Alemania, México… en todos lados. Así que lo que dicen los críticos en la izquierda es que Estados Unidos es una sociedad tan atrasada que no se puede poner a la altura del resto del mundo. Y te dice bastante de la naturaleza, la cultura y de la sociedad».
1.5 Triángulo institucional del capitalismo
Podemos analizar las instituciones de las economías modernas como un triángulo con tres instituciones centrales: los Estados, las empresas y los mercados. Cada uno de los vértices de estas figuras detenta un poder específico: el Estado, el poder político (que puede ser autoritario o democrático); las empresas, el poder empresarial (que es poder de mando y también, poder de negociación); y, el sistema de mercado, el poder de la competencia. Se puede ilustrar la historia institucional del capitalismo, comenzando por el capitalismo competitivo de la segunda mitad del siglo XIX, de la siguiente manera, que a modo de muestra presentamos el primero y el segundo:
CAPITALISMO COMPETITIVO CLÁSICO
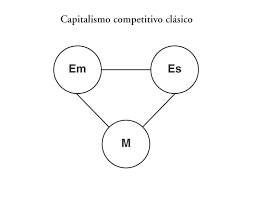
Las esferas tienen el mismo tamaño: empresa, Estado y mercado.
CAPITALISMO ORGANIZADO
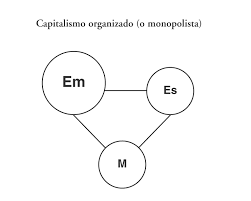
CAPITALISMO DE BIENESTAR
La esfera del Estado muestra un mayor tamaño, con respecto a la empresa y el mercado.
NUEVO CAPITALISMO COMPETITIVO
La esfera del mercado, presenta un mayor tamaño con respecto a la empresa y el Estado.
Fuente: Sader, E.; Gentili, Pablo (comps.). «La trama del neoliberalismo». Edit. Eudeba, Bs.As., 2001.
Por Hugo R. Manfredi
1.6 Tres formas históricas del Estado (síntesis), complementado con otros textos.
1) Estado Liberal
Nació con las revoluciones burguesas como la forma política que reemplazó al Estado Absolutista. Se corresponde históricamente con el período del capitalismo liberal o de libre competencia.
° El poder estatal tendió a despersonalizarse en relación al poder personal de los monarcas y fue asumido por funcionarios elegidos entre los miembros ilustrados de la clase hegemónica: la burguesía.
° El Estado liberal garantizaba los derechos civiles y políticos de los individuos, quienes dejaron de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos.
° En relación con la economía, el Estado liberal se caracterizó por no intervenir directamente en lo que la concepción liberal entendía como el curso espontáneo de las fuerzas del mercado.
° El Estado liberal brindaba el marco jurídico-normativo de la sociedad y también intervenía con las fuerzas del orden, cuando éste se veía amenazado.
° A partir de la crisis de 1929, el Estado liberal comenzó a ser cuestionado crecientemente:
- Por las burguesías para quiénes resultaba inservible un Estado que no interviniese activamente en la vida económica amortiguando las crisis periódicas del sistema ,por ejemplo regulando el tipo de cambio de la moneda o las tasas de interés bancario, o creando grandes empresas estatales en áreas en que la producción privada era insuficiente o inseguras.
- Por las clases trabajadoras como un Estado sin sensibilidad social, que sólo servía para proteger los intereses del mercado.
2) Estado Benefactor
Después de 1945, en casi todo el mundo occidental, surgió una forma de Estado que acompañó a una nueva etapa del capitalismo caracterizada por un intenso crecimiento económico. A dicha forma política, creada para resolver a la crisis del Estado Liberal, se la llamó “Estado Benefactor o Estado de Bienestar”, porque se pusieron en marcha políticas sociales que tendieron a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y medios, servicios públicos gratuitos (salud, educación), un sistema de seguridad social (jubilaciones y pensiones), derechos y beneficios económicos para los trabajadores (políticas de pleno empleo, salario mínimo, vacaciones pagas, aguinaldo, planes de vivienda, sindicalización, seguros de desempleo). Por el peso decisivo que tuvieron las empresas públicas destinadas al sector industrial.
Las políticas estatales de corte Keynesiano, al inducir el consumo de la población, contribuyeron a fomentar el desarrollo industrial y redujeron el conflicto social. A la garantía de los derechos civiles y políticos de los individuos por parte del Estado liberal, el Estado Benefactor sumaba la garantía de los derechos sociales.
3) Estado Neoliberal
Nació a partir de la crisis económica de 193-1975 con los gobiernos conservadores en los EEUU y Gran Bretaña, y luego se extendió a casi todo el mundo occidental.
° Las posturas neoliberales atribuían la quiebra de las finanzas públicas y la inflación galopante en las economías a los importantes gastos sociales del Estado benefactor. Como solución a tales problemas proponía:
- Disminuir el gasto público hasta lograr el equilibrio fiscal.
- Privatizar masivamente las empresas públicas, muchas veces burocráticos e ineficiente.
- Reducir las acciones económicas y sociales del Estado a su mínima expresión.
- Desregular la economía y las relaciones laborales para aumentar la inversión privada en economías abiertas y flexibles, sin intervención o “protección del Estado”.
La reducción de la intervención estatal en la economía y el debilitamiento de las políticas públicas en materia social profundizaron situaciones de inequidad, pobreza y desempleo en amplios sectores de la población.
Por Hugo R. Manfredi
Trabajo Práctico N° 3
Una pregunta que tiene más de dos siglos: ¿Cuál es el origen de la riqueza de las Naciones?
El propósito de la presente propuesta es analizar algunos conceptos claves del pensamiento clásico, tales como: la división del trabajo, la productividad, el capital, el trabajo improductivo y el trabajo productivo.
Se tratará de identificar las hipótesis o presupuestos involucrados en diferentes argumentos y encadenar lógicamente los conceptos.
Propuesta:
- Esta actividad requerirá un trabajo previo con los siguientes contenidos:
- La contextualización histórica del pensamiento de Adam Smith; esto implica considerar las transformaciones productivas previas a la Revolución Industrial de fines del siglo XVIII. Para ello, le proponemos centrarse sólo en la manufactura y su organización. Ésta se caracteriza por la reunión de los obreros contratados por un salario, trabajando bajo un mismo techo y haciendo tareas diferenciadas sin la utilización de las máquinas (cuyo uso se generalizará desde fines del siglo XVIII) y, por otra parte, por la presencia del capitalista que emplea trabajadores, compra materia prima, organiza y supervisa la producción. El dueño del taller recibe, cuando vende las mercancías manufacturadas por los obreros de su fábrica, un beneficio adicional que puede volver a reinvertir.
- La construcción de los conceptos smithianos de división del trabajo y de especialización de las tareas, como parte fundamental de la dinámica que pone en marcha el proceso de crecimiento económico y la acumulación del capital que lo alimenta.
- El segundo paso de la actividad consistirá en la lectura y análisis del siguiente texto. Para ello reúnase en grupo e identifica los conceptos que acaban de ser enunciados.
Texto. El trabajo productivo:
“El progreso más importante en las facultades productivas (…) parece ser consecuencia de la división del trabajo. Tomemos el ejemplo de una fábrica de alfileres. Un obrero que no hay sido adiestrado en esa clase de tarea y que no esté acostumbrado a manejar maquinaria (cuya invención ha derivado probablemente, de la división de trabajo) por más que trabaje, apenas podría hacer un alfiler al día (…) Pero como se practica hoy la fabricación de alfileres, un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta (…) En fin, el trabajo de hacer alfileres queda dividido en dieciocho operaciones distintas (…) En todas las demás manufacturas y artes los efectos de la división del trabajo son muy semejantes a los que se dan en este oficio. De este modo, cuando puede ser aplicada, la división del trabajo ocasiona en todo arte un aumento proporcional de las facultades productivas del trabajo”
El trabajo se convierte para Smith en la fuente que sustenta finalmente la riqueza de las naciones, “… las cosas necesarias y convenientes para la vida que consumen anualmente las naciones”. “Es verdad que las naciones más opulentas superan por lo común a sus vecinas en agricultura y en manufacturas” pero generalmente las aventajas en la industria.
Adam Smith investiga el aspecto de la riqueza de una nación desde un punto de vista más social que técnico y, así considera de dos condiciones: el grado de productividad del trabajo y la cantidad de trabajo útil, es decir, de trabajo productor de riqueza. Por ello, las ideas de Smith sobre la acumulación de capital se basan en la importante distinción entre trabajo productivo e improductivo.
“Existe una especie de trabajo que añade valor al objeto al que se incorpora y otra que no produce aquel efecto. Al primero, por el hecho de producir valor, se llama productivo y, al segundo, improductivo. Así, el trabajo de un artesano en una manufactura agrega generalmente valor a los materiales que trabaja, tales como su mantenimiento y los beneficios del maestro. El de un criado doméstico, por el contrario, no añade valor alguno (…) El trabajo de algunas de las clases más respetables de la sociedad al igual de lo que ocurre con los servidores domésticos no produce valor alguno y no se concreta o realiza en un objeto permanente o mercancía vendible (…), aquellas parte del producto anual de la tierra y del trabajo de un país que repone capital jamás se emplea de una manera inmediata en mantener manos improductivas. Solo paga los salarios del trabajo productivo (…), en consecuencia, la proporción que existe entre las manos productivas y las que no se consideran como tales, en cualquier país depende en gran parte de la relación del producto anual que –en cuanto proviene de la agricultura o la industria- se destina inmediatamente a reponer el capital y del que se destina a asegurar un ingreso, llámese beneficio o renta (…) En nuestros tiempos, en los países más opulentos de Europa, una porción muy considerable del producto de sus tierras, y acaso la mayor, se destina a reponer los capitales (…) El producto anual del trabajo de un país no puede aumentar su valor como no sea aumentando el número de trabajadores productivos o las aptitudes productivas de los operarios que ya existen…” Párrafos extraídos (y comentados) de: A. Smith “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. Fondo de Cultura Económica, Capítulo I, libro I, Capítulo III, libro I. México, 1997.
- Una vez concluida la lectura del texto, cada grupo resolverá las siguientes consignas:
- ¿Cuál resulta para Adam Smith el fundamento último de la riqueza de las naciones?
- ¿Por qué la división del trabajo, sobre todo en la industria, se convierte en el mecanismo más dinámico para lograr el crecimiento económico?
- Presenten dos ejemplos propios de la actualidad: uno con división y especialización del trabajo y otro sobre un taller de un artesano que trabaja solo o con un ayudante, y analicen las diferencias a partir del concepto de productividad. (Los ejemplos que surjan para confrontar podrían ser: un taller mecánico y una fábrica de automóviles; una carpintería y una fábrica de muebles; alguien que haga pan casero y la fábrica de alfajores, etc.)
- ¿Cuál es la diferencia entre trabajo productivo e improductivo, según A. Smith?
- ¿Por qué considera que el progreso de la nación se basa en la mayor proporción de trabajo productivo industrial?
- ¿Hoy se podría mantener los mismos criterios de Smith?, en otras palabras, ¿Se podría continuar afirmando que el trabajo productivo industrial es la fuente de la riqueza de las naciones? ¿Qué transformaciones ha sufrido el concepto contemporáneo de trabajo?
Por Hugo R. Manfredi
Textos complementarios para la Unidad N°1
Estado, Nación. Relación Poder-Elementos del Estado
Estado: se fundamenta en el control y administración de un territorio determinado, ocupado por una comunidad más o menos heterogénea, que se dota de un sistema de gobierno (Para Argentina, Estado democrático).
Tiene dos elementos propios: territorio y sociedad organizada políticamente (regidas por un sistema jurídico independiente basado en la Constitución Nacional de dicho Estado)
Nación: se refiere a un pueblo concreto con rasgos lingüísticos y culturales, experiencias históricas comunes y con una conciencia de identidad nacional, mantenida por una predisposición psicológica, textos escolares y se difunde a través de los medios de comunicación de masas.
A los dos elementos propios del Estado, se le suma la conciencia de una herencia espiritual.
Estado Nacional: El Estado coincide con una Nación, presenta una cohesión entre su población y sus diversas regiones.
El Estado y sus equilibrios: Peter Hagget (1988), planteaba que el Estado es un equilibrio dinámico entre fuerzas centrífugas (de desintegración) y fuerzas centrípetas (de integración).
En las fuerzas centrífuga, se caracteriza por un proceso de poblamiento relativamente corto, hay diferentes lenguas, existen fuertes grupos étnicos minoritarios, no existe un área central (core), los límites son imprecisos, con una densidad de población elevada en la frontera.
En las fuerzas centrípetas, predomina una sola lengua, existe una historia cultural común, un área central fuertemente polarizada, los límites internacionales poseen apoyo geográfico con cadenas montañosos, fachadas marítimas extensas, y una frontera con densidad de población baja.
Por ejemplo, en la Argentina, en esta etapa de la historia predominan las fuerzas centrípetas (o de integración), sobre las centrífugas. Pero no siempre fue así.
Jean Gottmann (geógrafo francés), define a la fuerza centrípeta como “iconografía nacional”, la población de un Estado comparten símbolos, conformados por una combinación de eventos pasados y creencias más profundas de la comunidad.
Relación Poder- Elementos del Estado
El poder del Estado se relaciona con los tres elementos que lo componen: territorio, pueblo y gobierno. De estas relaciones surgen distintos tipos de Estado (unitario, federal, confederado), distintos sistemas políticos (democráticos, autoritarios), y diferentes formas de gobierno (republicano, monárquico).
Dentro de las formas democráticas de gobierno, la Constitución Nacional, establece la forma representativa, republicana, federal para la organización política de la Nación Argentina.
La Argentina es según, cada una de estas relaciones:
Poder y territorio— un Estado Federal.
Poder y Pueblo— un Estado Democrático.
Poder y Gobierno— un Estado Republicano.
Unidad N°2: Sistemas económicos dominantes en el siglo XX y principios del XXI
2.1 Los Sistemas económicos mixtos
Es la combinación de los anteriores. Es el que se practica en la realidad, pues ningún país del mundo tiene una economía libre mercado absoluto o planificada pura. Todos tienen componentes de ambos sistemas, aunque se los denominan con el nombre de los elementos que predominan.
2.2 El sistema mixto con tendencia capitalista
La estructura económica está sustentada en el sector privado, aunque hay distintos grados de participación del sector público.
La ley de la oferta y la demanda dirige las pautas de producción y los precios. Estos últimos dependen no sólo de la demanda sino también del proceso de fabricación, las materias primas, la mano de obra, etc.
Dentro de este sistema se distinguen países con alta industrialización que gozan de un nivel elevado, a diferencia de los países en desarrollo que, en general, están atravesando una crisis, o atraviesan crisis recurrentes, como consecuencia de tener su economía basada casi exclusivamente en la agricultura.
La empresa capitalista se caracteriza por la búsqueda de las ganancias, pero para ello también tiene que afrontar el riesgo del capital invertido, y necesita permanentemente de la innovación para competir y permanecer en el mercado. La competitividad y la productividad impulsan la inversión y los adelantos tecnológicos, que posibilitan no sólo mayor cantidad de bienes, sino también mayor variedad y calidad.
Desde hace unas décadas, en este sistema económico se presenta una tendencia creciente hacia: la concentración económica, la creación de nuevos mercados para captar un mayor número de consumidores y la intervención del Estado en la economía:
La concentración financiera
En las últimas décadas, se produjo en el mundo un proceso de concentración económica o financiera, por el cual las empresas individuales se van asociando y convirtiendo paulatinamente en grandes compañías, organizadas como sociedades anónimas. Esto es posible porque, al unir sus capitales, pueden renovar su tecnología y alcanzar una mayor productividad.
En la sociedad anónima el capital de la empresa es aportado por varios socios. Existen varias formas de concentración de empresas:
- Cartel: convenio entre varias empresas que, sin perder su independencia económica y jurídica, acuerdan restringir la competencia y establecer un control del mercado.
- Trust: agrupación de empresas que, perdiendo su personalidad jurídica, se funden en una sociedad matriz cuya finalidad es establecer un control monopólico del mercado.
- Monopolio: una empresa controla toda la oferta, es proveedor único y, por tanto, fija un precio único.
La ampliación de la sociedad de consumo
En los últimos tiempos, se produjeron cambios sustanciales con respecto a la oferta y la demanda. Antes, las empresas producían los bienes que demandaba el mercado. Ahora, ellas fabrican los bienes y, mediante la publicidad, crean la necesidad de ese producto en la población, fundamentalmente los jóvenes. Por ejemplo, antes de que salga un producto, se despierta la curiosidad de él anunciándolo a través de los distintos medios de comunicación y de carteles en la vía pública.
La intervención del Estado
La intervención del Estado en los sistemas económicos de los diferentes países tuvo resultados dispares. Por ejemplo, el colapso de las economías planificadas (cuando todas las actividades económicas están planificadas y controladas por el Estado) en los países de Europa del Este y de la ex Unión Soviética; los logros de algunos países de Asia Oriental en el camino hacia el crecimiento económico y la siempre crítica situación de países de África, llevan a un replanteo del papel del Estado en las economías y de su posible contribución al bienestar humano.
El Estado, mediante el otorgamiento de créditos a bajo interés o no cobrando impuestos, incentiva a la actividad privada para que realice las acciones planificadas por éste en la economía. Por ejemplo, favorecer la instalación de industrias en lugar para dar trabajo a su población.
Muchas veces el Estado protege las empresas nacionales gravando las importaciones o concediendo susidios, como el caso de Estados Unidos o de los países de la Unión Europea a sus productos agrícolas.
Otras veces el Estado interviene dictando la legislación necesaria para la protección del medio ambiente con el objetivo de proteger a la comunidad.
Además, el Estado participa generalmente como empresario en obras de infraestructura como ferrocarriles y represas hidroeléctricas que no interesan a las empresas privadas porque no dejan grandes ganancias, pero que contribuyen al bienestar de la población.
Dentro de los países con economías capitalistas, hay diferencias notables en la legislación dictada por los diferentes gobiernos. Por ejemplo, con respecto a la situación laboral del obrero, en los países desarrollados existen leyes que regulan la cantidad de horas de trabajo, vacaciones, seguros, etc. Los trabajadores están organizados en sindicatos, que son los que pactan los salarios y otras condiciones de trabajo con los empresarios.
En los países en desarrollo, la legislación no ampara al obrero, dejando especialmente desprotegido a las mujeres y los menores, que trabajan más horas por salarios más bajos, en malas condiciones y muchas veces no cuentan con seguros de vida, licencias por maternidad, etc.
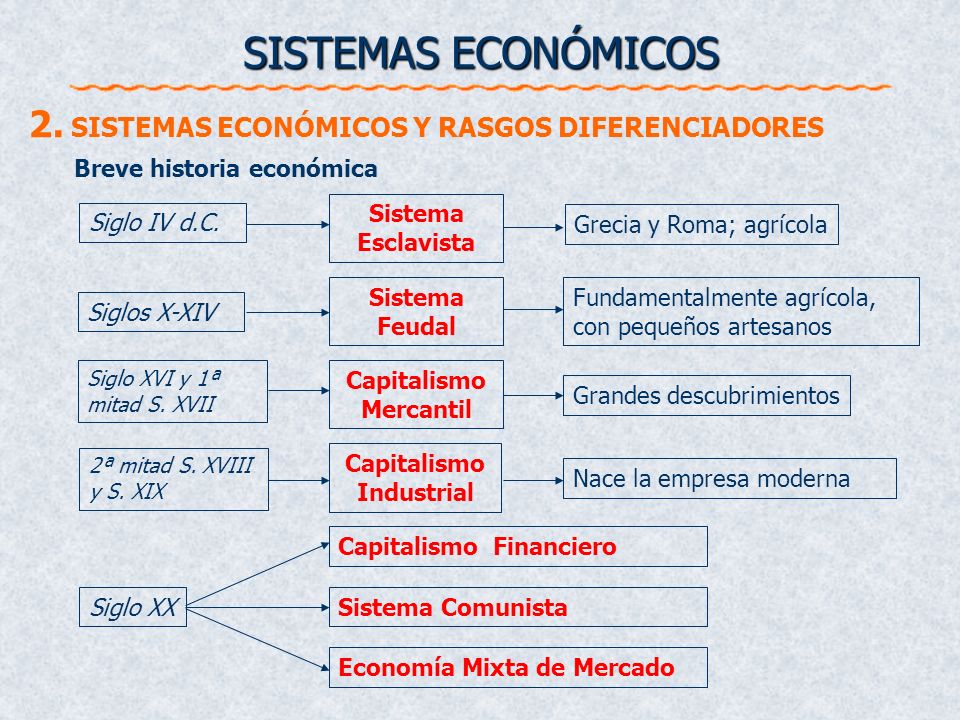
2.3 El sistema mixto con tendencia socialista
El sistema planificado puro organiza a la sociedad sobre la base de una propiedad colectiva de los medios de producción controlada por el Estado. Es decir, el Estado es el propietario y tiene el control de los medios de producción porque considera que es la manera más eficiente para producir, utilizar y distribuir los recursos escasos. Éste determina qué bienes económicos se producen, cómo se los elabora, cuánto se produce, qué precios tendrán y cómo se van a distribuir.
En general, las decisiones tomadas por el Estado son imperativas y regulan los elementos del mercado, como la oferta y la demanda, en relación con los contenidos de los planes económicos. El Estado determina la cantidad y calidad de los productos que se importan y exportan, como también los países de origen y destino de esos productos. Las naciones con este tipo de sistema económico presentan una escasa participación del comercio internacional. Los mayores intercambios lo realizan con otros países con sistemas económicos semejantes.
Dentro de la organización de este sistema económico la planificación es muy importante, porque ella depende todo el funcionamiento del país y la organización del espacio.
Un objetivo importante para estos países apunta al plano social. Consideran que a través de la participación del Estado se elimina la explotación del obrero, determinando los salarios de acuerdo con decisiones centrales y no en relación con el funcionamiento del mercado. Además, se logra una mayor seguridad social porque el Estado cubre parte de esas necesidades: educación, sanidad, vivienda, transporte.
Hasta la década de 1980 este sistema económico se aplicaba principalmente en Europa del Este y en la Unión Soviética, China Mongolia, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. En la actualidad, la situación se ha modificado, ya que algunos países como los de Europa del Este y de la ex Unión Soviética, pasaron a tener características del capitalismo, mientras que el resto va encaminándose paulatinamente a una economía de mercado. Un caso especial es el de China, en donde la occidentalización avanza a pasos agigantados. Algunos observadores ha apodado al sistema “socialismo de mercado” para explicar la extraña combinación de economía planificada con sistema de mercado. Por ejemplo, en 1980, había en China sólo 100 empresas privada extranjeras, al cabo de una década había más de 300.000.
En síntesis: en la implementación de un sistema económico entra en juego las: necesidades de la población, los medios para satisfacerlas y el modo en que las fuerza del trabajo se aplica a la producción y el consumo.
Por Hugo R. Manfredi
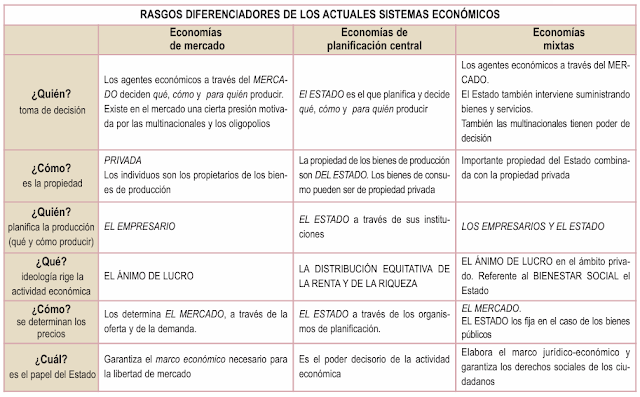
Texto complementario
Y China donde entra en la historia económica? China era un país que buscaba aplicar el comunismo, pero como siempre pasa, nunca llegan porque en el camino se mueren de hambre es su instancia inferior llamado Socialismo. La mayores hambrunas que vivió la humanidad se vivieron en la China Socialista de Mao.
A partir de la muerte de Mao (1976), arrancó el éxodo idiológico de China hacia una economía de mercado. con la histórica frase «No importa de que color sea el gato, lo importante que case ratones» Deng Xiaoping.
Arrancó el éxodo ideológico de China que la sacó de las hambrunas. En 2001 China ingresa al OMC (Organización mundial del Comercio). En 2007 China reconoce la propiedad privada.
Gráfico comparativo:
Comparaciones, dirigiéndose hacia los extremos de las economías mixtas. Dos pequeñas islas, pero con diferentes resultados en sus modelos de desarrollo.
| CUBA | NUEVA ZELANDA |
| Sin riquezas naturales | Sin riqueza naturales |
| Pequeña isla | Pequeña isla |
| Socialismo | Libre Mercado |
| Salario Medio: 30 USD | Salario Medio: 3.200 USD |
| PBI Per Cápita: 8.821 USD | PBI Per Cápita: 41.945 USD |
| IDH: Puesto 72 | IDH: Puesto 14 |
2.4 Desarrollo y subdesarrollo: distintas divisiones para una misma realidad
Ambos fenómenos han dado lugar a dos formas de vida, a dos espacios económicos y sociales diferentes. Uno se caracteriza por la riqueza y el bienestar y el otro, por la pobreza, la desigualdad y el hambre. Existe una desigual distribución de la riqueza, una geografía de la desigualdad y hasta una geografía del hambre.
Se puede decir que uno es el antónimo del otro. Al definir a uno de ellos, el otro también es definido.
Se puede determinar de una manera simple a partir de dos datos:
- La participación o no de un país en la Revolución Industrial, y
- La capacidad o no de explotar plenamente todos sus recursos materiales y humanos.
La falta de inversiones de capital y medios técnicos de los países subdesarrollados hace que su economía dependa de los intereses de los países industrializados.
Criterios para definir el desarrollo o subdesarrollo
Tres son en líneas generales los criterios utilizados:
- Criterio cuantitativo: para muchos autores y organismos, el grado de desarrollo sólo se puede medir a partir de dato numérico, de la cuantificación. Por ejemplo, renta per cápita, el PBI, o el consumo de energía, otros sintéticos, en los que mediantes técnicas estadísticas se combinan varios de los anteriores, como el IDH (Índice de Desarrollo Humano). Su lectura debe ser cauta porque al ser datos medios, a veces enmascaran la realidad.
- Modelo de crecimiento lineal: para muchos autores, el desarrollo económico, se concibe como una evolución progresiva, o sea, como un crecimiento lineal permanente. Según esto, todos los países desarrollados habrían pasado, en un momento dado de su historia, por una etapa de subdesarrollo. El modelo más conocido fue el establecido por Walt Rostow (1960), en su obra “The Stages of Economic Growth”, dónde distingue cinco estadios o ciclos.
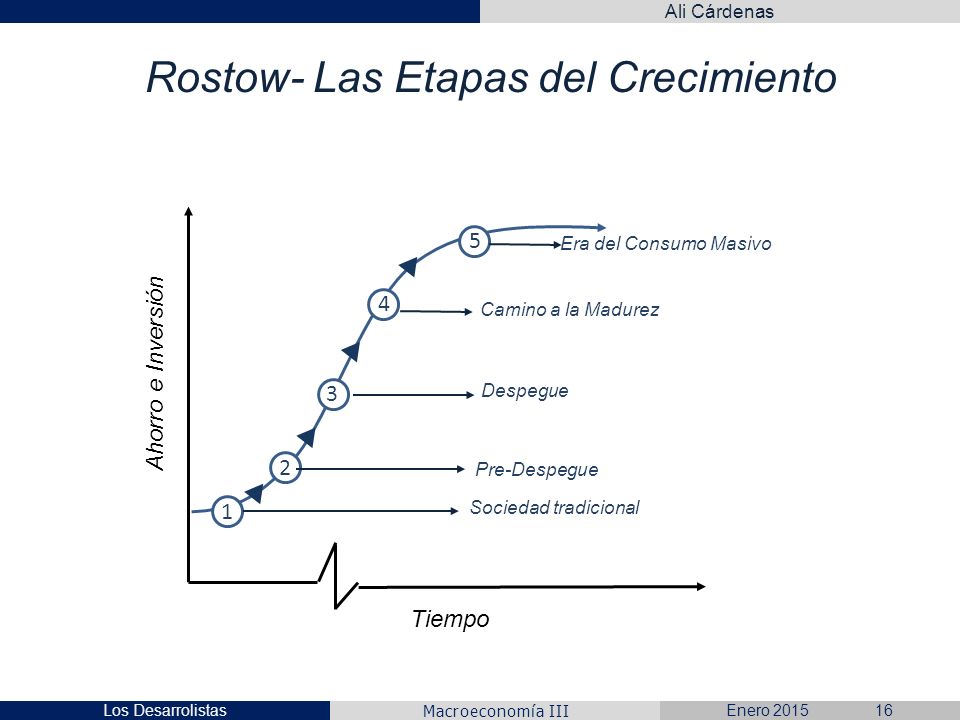
Para él, Inglaterra, el despegue se produjo entre 1782 y 1802, y en los Estados Unidos, entre 1843 y 1860; esto demuestra que el cambio hacia el desarrollo no se dio al mismo tiempo en los países avanzados.

Para él la República Argentina, según este autor, tuvo su despegue en la década de 1960.
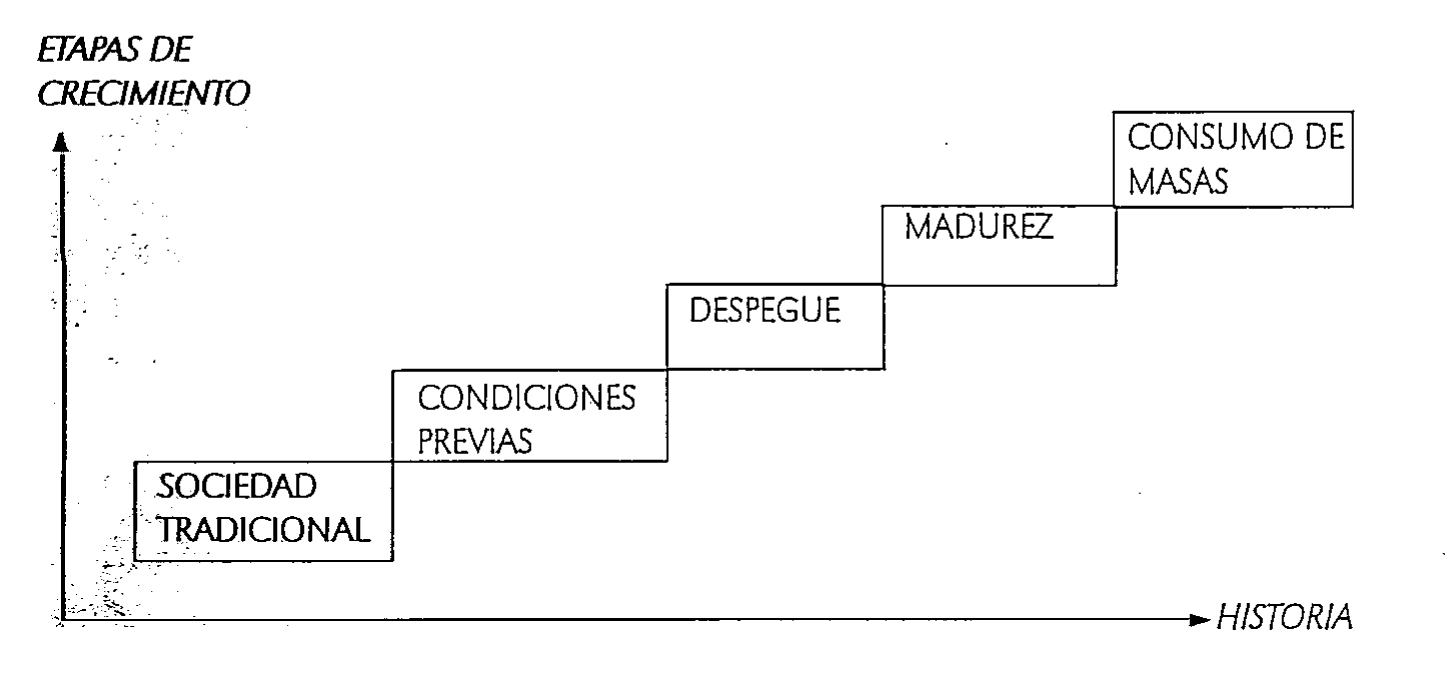
- El desarrollo desigual: para otros autores, los fenómenos de desarrollo y subdesarrollo representan la misma cara de un proceso histórico: el desarrollo de unos países solo se puede realizar a partir del subdesarrollo de otros. Esta teoría afirma que fue la Revolución Industrial la primera responsable del desequilibrio actual, ya que supuso la concentración del poder económico, político y militar en un área determinada del planeta, mientras que los restantes pasaron a depender de ellas, especializándose en la exportación de recursos naturales sin elaborar. El resultado final sería una nueva División Internacional del Trabajo, que alejaría (paulatinamente) a los países subdesarrollados de la posibilidad de desarrollo, al generarse en ellos un “círculo vicioso de la pobreza”.
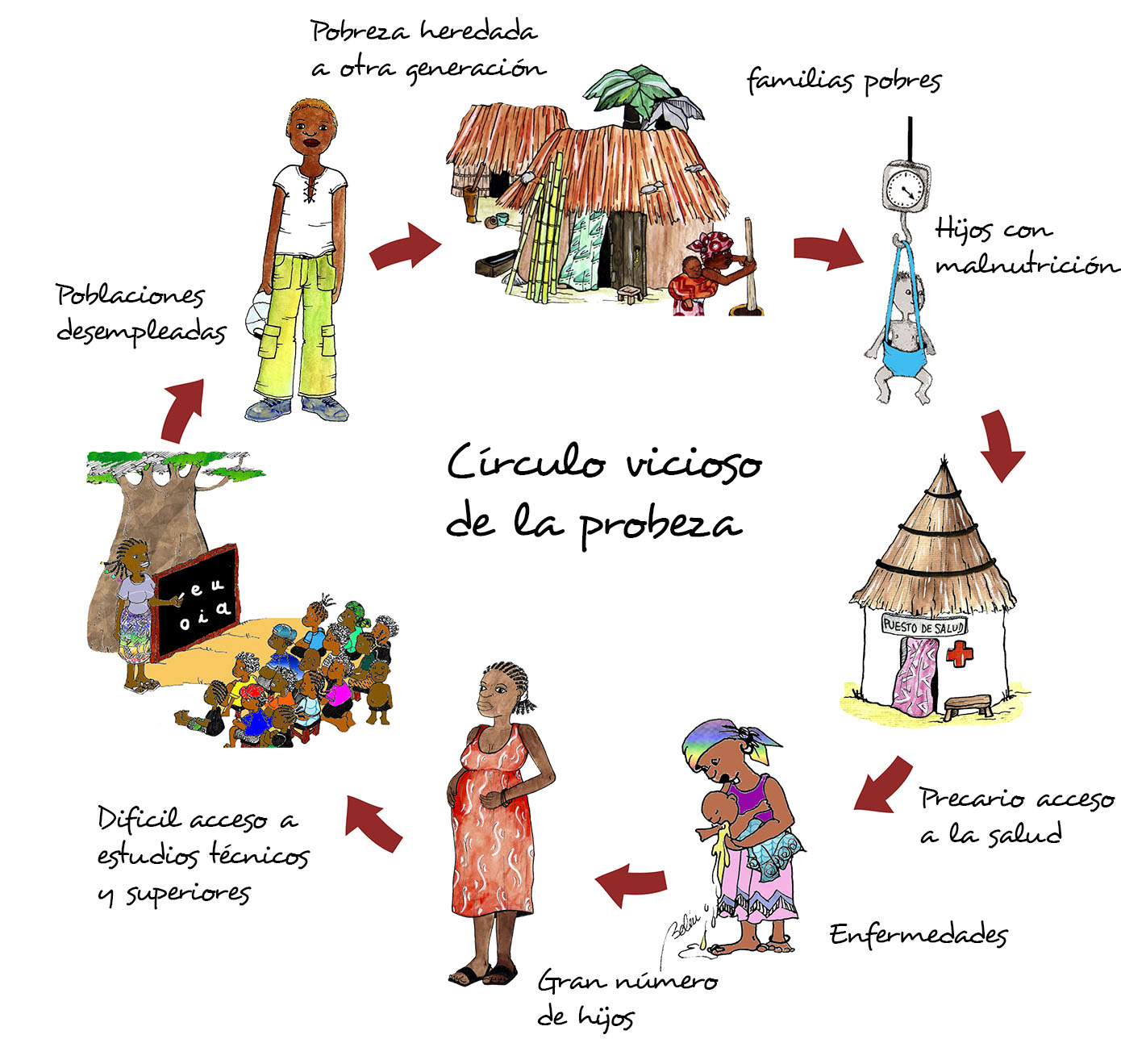
Ciclo económico de la enfermedad
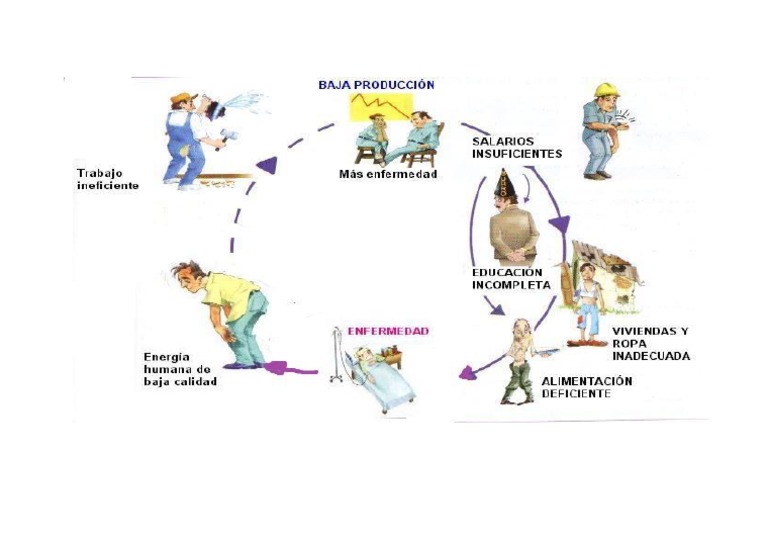 Por Hugo R. Manfredi
Por Hugo R. Manfredi
Texto complementario (contribuirá para un posterior trabajo práctico)
«Por qué fracasan los países»
El notable libro de Acemoglu y Robinson muestra la primacía de las instituciones, define dos tipos de instituciones políticas y económicas, y pone en evidencia que las segundas están subordinadas a las primeras

¡Tan cerca y tan diferentes!
Este libro de Daron Acemoglu y James A. Robinson, se publicó este año 2012 en EE.UU. Tuvo tanto éxito, que ya está traducido y publicado en España. Utiliza conceptos que no son del todo nuevos. Sin embargo, es un libro importante. Veamos por qué.
Consta de un prefacio y quince capítulos. En el primero describe algo tan curioso como ilustrativo. «La ciudad de Nogales está dividida en dos por una alambrada» (pág. 21). La parte Norte está en Arizona. La renta media por hogar es de 30.000 dólares al año, los adolescentes estudian y la mayoría de los adultos tiene estudios secundarios, elevada esperanza de vida, así como electricidad y teléfono.
La parte sur, pertenece a México. La renta media por hogar es de 10.000 dólares, hay alta mortalidad infantil, mucha delincuencia y corrupción; pocos adultos tienen el título de la secundaria.
«¿Cómo –preguntan los autores– pueden ser tan distintas las dos mitades de lo que es, esencialmente, la misma ciudad? No hay diferencia en el clima, la situación geográfica ni los tipos de enfermedades presentes (…)»
(Algo muy similar nos informan (pág. 93) de la diferencia entre Corea del Norte y del Sur, que hasta 1945 eran completamente similares. Y además de los datos económicos, muestran una foto nocturna vía satélite de la península coreana: el Sur luminoso, y el Norte a oscuras.)
En el inicio del período colonial se produjo una divergencia institucional cuyas implicaciones todavía perduran.
Los primeros españoles no estaban interesados en cultivar la tierra ellos mismos; querían que lo hicieran otros por ellos y saquear sus riquezas, oro y plata (pág. 25).
En 1492, Inglaterra era una potencia menor. Recién en 1588 pudieron intentar colonizar América. España ya había colonizado los lugares más poblados y con más riquezas. Los ingleses no eligieron Norteamérica; era como un saldo, lo único que quedaba disponible. No tenía metales preciosos ni una densidad de población que hiciera posible explotarla. «A partir de 1618 –pág. 41–, como no era posible coaccionar ni a los lugareños ni a los colonos, solo les quedaba la alternativa de dar incentivos a los colonos.» Se repartió la tierra y casas, se creó una Asamblea General: el inicio de la democracia en Norteamérica.
En las colonias españolas continuó el gobierno de las elites que explotaban a los nativos. Cuando en 1808, Napoleón invadió España, México buscó la independencia para mantener los privilegios de la elite, para la cual la Constitución de Cádiz («La Pepa») abría las puertas a la participación popular.
En pág. 406 atribuye a Guatemala la misma actitud y por las mismas razones que México. Uno se pregunta si no sucedió lo mismo, aunque sea como causa parcial, en otros países sudamericanos.
Nos dicen en pág. 61: «En este libro se mostrará que, aunque las instituciones económicas sean críticas para establecer si un país es pobre o próspero, son la política y las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas que tiene un país.» Es difícil exagerar la importancia de este enunciado. Todos sabemos que política y economía están relacionadas, pero esa relación es férrea y la política tiene la preeminencia.
Una clasificación binaria clave
En el segundo capítulo («Teorías que no funcionan») muestran que las explicaciones habituales para explicar las enormes diferencias entre distintos países (geografía, cultura, ignorancia, &c.), aunque a veces aclaren algún aspecto, son falsas como explicaciones generales.
En el caso de las dos Coreas, nos dicen (pág. 94) que Corea del Sur tenía economía de mercado y logró un alto nivel de vida para su población. Corea del Norte, en cambio, introdujo una forma estricta de planificación central, sin propiedad privada ni mercados. «Al no existir la propiedad privada, pocas personas tenían incentivos para invertir o para esforzarse en aumentar o mantener la productividad.»
Cuando se comparan dos economías, es habitual comparar sus estructuras políticas. Así como en un individuo suele preguntarse si «es de derecha o de izquierda», en países se pregunta si «es capitalista o socialista». Sin embargo hay países –por ejemplo en África subsahariana– que están todavía en el feudalismo o aún en la esclavitud. Muchos países capitalistas han tenido un crecimiento económico persistente por muchas décadas, pero otros tienen sus economías estancadas (como sucede en países sudamericanos o ahora en España e Italia) o se han despeñado al desastre, como sucedió en 1938 con Alemania e Italia. Casi todos los países subsaharianos están en estado miserable (empeoraron aún más desde su independencia) y sujetos a frecuentes genocidios. Salvo Botsuana, cuyo crecimiento es impetuoso y persistente. La URSS creció económicamente de 1930 a 1970, para luego caer en un marasmo y finalmente desintegrarse. La terminología marxista se muestra insuficiente para explicar estas diferencias. Y aquí (pág. 95) es donde Acemoglu y Robinson crean una herramienta más adecuada, al menos más general. Según ellos, tanto las estructuras políticas como las económicas, son extractivas o inclusivas. Las extractivas tienen como objeto extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. Y son inclusivas las que ofrecen seguridad de la propiedad privada, estabilidad jurídica, servicios públicos, justicia independiente y libertad de profesión a las personas. Las inclusivas son las que promueven el progreso político y económico. Para que puedan existir, la sociedad debe estar suficientemente centralizada y ser pluralista. Dan muchísimos ejemplos históricos y actuales, de muchas partes de nuestro planeta. Todos conocíamos las características de países con estos tipos de estructura. Gabriel Zaid escribió (ref. 2): «Las aves del cielo no existían en M3 {el Mundo 3 de Popper}, hasta que Adán las bautizó. Su creación verbal (clasificatoria) continuó la Creación.» Las denominaciones que Acemoglu y Robinson asignaron a procesos conocidos (pero inadecuadamente nombrados) es un acto creativo de una herramienta que nos ayuda a comprender mejor las realidades sociales.
Sin embargo, hay que recordar que hace algunos años Ernest Gellner (ref. 3) escribió: «Actualmente las sociedades industriales desarrolladas se presentan de dos modos, liberal e ideocrático.» Liberal, se puede igualar a «inclusiva» de Acemoglu-Robinson. «Ideocrático» apunta a la ideología (estas son religiones ateas) para cometer cualquier barbaridad, incluyendo extraer rentas en beneficio propio. Y limita esta clasificación a «las sociedades industriales desarrolladas». La extracción de rentas tiene lugar sobre todo en las sociedades poco desarrolladas. Y el populismo es una forma burda de ideocracia. Según Tzvetan Todorov (ref. 4) «El cinismo interesado y la voluntad de poder son las reglas que rigen la vida cotidiana en tal sociedad; son las que salen a la luz una vez levantada la pantalla de la ideología».
Todorov se refiere a las sociedades totalitarias, pero al parecer lo mismo sucede en las que no lo son.
Pequeñas diferencias ante coyunturas críticas
Hay acontecimientos imprevisibles que tienen enorme influencia en el futuro de las naciones.. Por ejemplo, la epidemia de peste de 1347, que acabó con la mitad de la población europea. Dio lugar a una gran escasez de mano de obra, lo cual dio poder a los campesinos sobrevivientes para exigir aumentos de salarios. O la imprevisible victoria naval inglesa frente a España en 1558, que abrió el Atlántico para los ingleses y les permitió colonizar América del Norte. O la Revolución Gloriosa en Inglaterra (1688). Leemos en pág. 128:
«La Revolución gloriosa fue la base para la creación de una sociedad plural, que se desarrolló a partir de un proceso de centralización político que también la aceleró. Creó el primer conjunto de instituciones políticas inclusivas del mundo. […] Este panorama cambió tras la Revolución gloriosa. El gobierno adoptó una serie de instituciones económicas que proporcionaron incentivos para la inversión, el comercio y la innovación. Impulsó firmemente derechos de propiedad, lo que incluía las patentes que concedían derechos de propiedad a las ideas, con lo que proporcionaba un gran estímulo a la innovación.»
La posesión de América del Norte, ocasionó más problemas que beneficios a Gran Bretaña. Pero cuando la colonia se independizó, la madre patria se enriqueció gracias al intenso comercio con su ex colonia.
La historia no está prefigurada, pequeñas diferencias en coyunturas críticas, suelen ser puntos de inflexión hacia las instituciones inclusivas, pero a veces, también hacia las extractivas. En el Capítulo 6, relatan «Cómo se convirtió Venecia en un museo». En la Edad Media, Venecia fue posiblemente el lugar más rico del mundo, tan grande como París y tres veces mayor que Londres. Desde su fundación, tuvo un desarrollo inclusivo que permitió a sus habitantes crear una serie de instrumentos comerciales, entre ellos la Banca y desarrollar un intenso comercio a escala mundial. Estaba gobernada por un dux, elegido por la Asamblea General, que representaba a todos los ciudadanos. Poco a poco se introdujeron cambios legislativos que daban más poder a la nobleza. Esos cambios políticos dieron lugar a cambios económicos para evitar el enriquecimiento de nuevos comerciantes, que podrían poner en peligro el poder de la aristocracia. «Las instituciones políticas y económicas se hicieron más extractivas y la ciudad empezó a experimentar el declive económico. En el año 1500, mientras Europa crecía rápidamente, Venecia se empequeñecía» (pág. 190)
¿Quién se opone al progreso (y a la destrucción creativa)?
Solemos creer que el mayor deseo de personas y gobiernos es enriquecer a sus países, cosa que generalmente se logra fomentando la instrucción y la inventiva de los ciudadanos, estimulando el comercio y las inversiones. Sin embargo, leemos en pág. 108 a propósito de la revolución industrial:
«Pero la aristocracia no era la única perdedora de la industrialización. Los artesanos cuyas habilidades manuales estaban siendo reemplazadas por la mecanización también se oponían a la expansión de la industria. Muchos mostraron su disconformidad organizando disturbios y destruyendo las máquinas que consideraban responsables del empeoramiento de su forma de ganarse la vida. Eran los luditas, una palabra que hoy en día es sinónimo de resistencia al cambio tecnológico. A John Kay, el inglés que inventó la lanzadera flying shuttle en 1733, una de las primeras mejoras significativas en la mecanización del tejido, le quemaron la casa los luditas en 1753. A James Hargreaves, inventor de una mejora revolucionaria en el hilado, la hiladora con husos múltiples conocida como spinning Jenny, le ocurrió algo similar.»
Que desde la Edad Media los gremios vienen saboteando el progreso, es bien sabido. Si un artesano lograba abaratar sus productos o disminuir el tiempo necesario para su producción, debía ocultarlo cuidadosamente, puesto que el gremio lo consideraría una falta de solidaridad con sus compañeros, que perderían competitividad. Al frenar el progreso, obligaban a sus compatriotas a pagar demasiado caro productos que podrían abaratarse. Leemos en pág. 268 acerca de Austria de los Habsburgo: «La economía urbana estaba dominada por gremios que limitaban la entrada de nuevos miembros en las profesiones.» Pero este conservadurismo retrógrado no era exclusivo de los gremios. Leemos unas líneas después: «El rey del Congo se dio cuenta de que, si podía hacer que la gente utilizara arados, la productividad agrícola aumentaría y generaría más riqueza, de lo que él se beneficiaría. Éste es un incentivo en potencia para todos los gobiernos, incluso los absolutistas. El problema en el Congo era que sus habitantes comprendían que cualquier cosa que produjeran podía ser confiscada por un monarca absolutista y, en consecuencia, no tenían incentivos para invertir ni utilizar una tecnología mejor.»
Este último ejemplo ilustra las consecuencias de la ausencia de libertad. Pero en otros casos, el rechazo al progreso proviene de los gobernantes mismos. Y esto nos lleva a otra expresión, «destrucción creativa», creada por Joseph Schumpeter (ref. 3), que los autores del libro utilizan sistemáticamente, de manera creativa. Todo invento, toda mejora tecnológica, implica progreso (a veces modesto y otras veces, gigantesco). Pero además de este efecto obvio, destruyen las tecnologías anteriores. Un ejemplo simple es la calculadora electrónica (pequeña, barata y eficiente). Su aparición implicó la desaparición de la regla de cálculo, cuyo uso caracterizaba a ingenieros y arquitectos. Y el cierre de prestigiosas empresas, como Nestler y otras. La destrucción creativa es imprescindible para el progreso económico, pero ataca intereses que tratan de mantener el statu quo y se oponen a lo nuevo con todas sus fuerzas. Nos dicen en pág. 206: «El gran escritor romano Plinio el Viejo cuenta la siguiente historia: durante el reinado del emperador Tiberio, un hombre inventó un vidrio irrompible y fue a ver al emperador pensando que conseguiría una gran recompensa. Hizo una demostración de su invento y Tiberio le preguntó si se lo había enseñado a alguien más. Cuando el hombre respondió que no, el emperador hizo que se lo llevaran y que lo mataran «para que el valor del oro no se reduzca al del barro».
En Inglaterra los cambios que hicieron posible la revolución industrial se remontan al medioevo; pero hubieron problemas. En 1589 William Lee desarrolló una máquina de tejer medias. Logró que la reina Isabel fuera a ver la máquina, «pero –pág. 220– fue devastadora. Se negó a otorgar una patente a Lee y le dijo:
«Apuntáis alto, maestro Lee. Considerad qué podría hacer esta invención a mis pobres súbditos. Sin duda sería su ruina al privarles de empleo y convertirlos en mendigos. […] La reacción a la brillante invención ilustra una idea clave de este libro. El temor a la destrucción creativa es la razón principal por la que no hubo un aumento sostenido del nivel de vida entre la revolución neolítica y la revolución industrial. La innovación tecnológica hace que las sociedades humanas sean prósperas, pero también suponen la sustitución de lo viejo por lo nuevo, y la destrucción de los privilegios económicos y del poder político de ciertas personas.»
Lo mismo sucedió a Papin, quien inventó un motor rudimentario de vapor con el que construyó en 1705 el primer barco a motor del mundo. Las autoridades no permitieron su navegación y «los barqueros se lanzaron sobre el barco de Papin y destrozaron la máquina de vapor a golpes. Papin murió pobre y fue enterrado en una tumba anónima» (pág. 242).
En Austria, Francisco I se opuso al desarrollo de la industria hasta 1811.
«Esta conducía a fábricas que concentrarían a los trabajadores pobres en ciudades, sobre todo en la capital, Viena. Y aquellos trabajadores podrían apoyar a los que se oponían al absolutismo. […] La segunda forma fue que se opuso a la construcción de vías férreas, una de las nuevas tecnologías clave que aportaba la revolución industrial.» (pág. 269.)
Por último, en pág. 275:
«Durante la dinastía Song, entre los años 960 y 1279, China era líder mundial en muchas innovaciones tecnológicas. Inventaron el reloj, la brújula, la pólvora, el papel y el papel moneda, la porcelana y los altos hornos para hacer hierro fundido antes que Europa. […] En consecuencia, en el año 1500, el nivel de vida era probablemente como mínimo tan alto en China como en Europa. Durante siglos, China también tuvo un Estado centralizado con una función pública contratada meritocráticamente.»
Los inventos chinos están entre los que fueron clave para el progreso de Europa, pero no de China. Sus instituciones extractivas no le permitieron aprovecharlos.
Cuando Deng Xiaoping logró repudiar la revolución cultural y reforzar el mercado para lograr el crecimiento económico (pág. 493), lo pudo realizar «deshaciéndose de conceptos como la lucha de clases». «Muchas personas creían –pág. 513– que el desarrollo en China iba a conducir a la democracia y a un mayor pluralismo». (Error inducido por la teoría de la modernización, de Seymour Lipset.)
Muchas cosas importantes relata el libro, acerca de África subsahariana. Pero en ese ambiente de miseria y genocidio, vale la pena conocer estos datos (pág. 300): En la década de 1730, alrededor de 180.000 armas de fuego se importaban cada año sólo en la costa occidental africana, y entre 1750 y 1807, los británicos vendieron entre 283.000 y 394.000 armas al año. Entre 1750 y 1807, los británicos vendieron la increíble cifra de 22.000 toneladas de pólvora, es decir, una media de unos 384.000 kg al año, junto con 91.000 kg de plomo anuales. En la costa de Loango, al norte del reino del Congo, los europeos vendían unas 50.000 armas de fuego al año.»
Especificidad: URSS, Argentina
La clasificación dual de Acemoglu y Robinson tiene la ventaja de ser muy comprensiva. Por eso mismo es poco específica. En ciertos casos, parece requerirse más especificidad. Veamos dos ejemplos:
Leemos en pág. 156: «La industrialización estalinista fue una manera brutal de desbloquear este potencial. Stalin trasladó, por decreto, esos recursos utilizados de forma insuficiente a la industria, donde se podrían emplear de un modo mucho más productivo, aunque la propia industria estuviera organizada muy ineficientemente en relación con lo que se podría haber logrado. De hecho, entre 1928 y 1960, la renta nacional creció un 6 por ciento anual, probablemente el esfuerzo de desarrollo más rápido de la historia hasta entonces. Este rápido desarrollo económico no fue creado por el cambio tecnológico, sino por la reasignación de la mano de obra y la acumulación de capital mediante la creación de nuevas herramientas y fábricas.»
Es sabido que los koljoses eran ineficientes, al igual que la industria y la burocracia comercial y administrativa. Como además mentían en las estadísticas, ¿es creíble un ritmo de crecimiento de 6 por ciento anual? Pero hay un factor adicional. Entre las fotos que incluye el libro, hay una que muestra trabajadores empujando carretillas. Debajo, el texto dice: «Crecimiento extractivo: el trabajo en un gulag soviético construye el canal del mar Blanco». Como en el libro no hay ninguna otra mención al gulag, apelemos el testimonio de Soljenitsin (ref. 6). Leemos en pág. 674:
«Además, organizar el trabajo forzado de manera que los reclusos no ganasen nada y al Estado le representase una ventaja económica, así como ‘considerar indispensable ampliar la capacidad de las colonias de trabajo para un futuro cercano’. Es decir, que se proponía abiertamente construir más campos en vista de los amplios planes de detenciones […] Cuando hubo desaparecido la desocupación en el país, la ampliación de los campos adquirió un sentido económico.»
Entre 1905 y 1911, el primer ministro del Zar, hizo ahorcar a unas 6.000 personas. Desde entonces allí se llama a la horca «la corbata de Stolypin», quien es considerado un salvaje represor. Sin embargo Stalin hizo morir a más de 30 millones de rusos (sin motivo alguno) mientras que Stolypin ejecutaba a delincuentes y a quienes querían deponer al zar. Hay otro aspecto que no suele recordarse. Stolypin estudió la propiedad agraria (más del 80% de la población eran entonces campesinos) y descubrió que el nivel de vida era mucho más alto entre los propietarios de su tierra que entre los que trabajan tierras comunales. Esto lo decidió a repartir tierras entre los que no las tenían. Rusia habría aumentado el nivel de vida de su población y seguramente no habría entrado en la Primera Guerra Mundial, si un estudiante socialista y a su vez confidente de la Okhrana (policía) zarista no lo hubiera asesinado en 1911.
Anna Caballé (ref. 7) mencionó al «infierno de Kolymá (un Auschwitz sin hornos crematorios)». El gulag exterminaba a los prisioneros de manera más económica que mediante gas, obligándolos a trabajar brutalmente, con poquísima ropa y alimentación. «La población penitenciaria en los campamentos –pág. 594, nota 1– oscila entre quince y veinte millones.» A medida que morían (los muertos se estiman en 30 millones) los iban reemplazando con el fruto de nuevas detenciones. El total de personas que pasaron por los campos, se puede estimar en 50 millones.
Además de la duda de las cifras de crecimiento, ¿no será parte significativa de la economía socialista la explotación de los detenidos para ese fin? No hay duda de que la economía soviética era extractiva, pero entre sus especificidades estaba la esclavitud.
El segundo ejemplo se refiere a la República Argentina. Nos dicen en pág. 448:
«En 1991, Menem vinculó el peso argentino al dólar estadounidense. Un peso era igual a un dólar según la ley. […] Las exportaciones cesaron y las importaciones aumentaron estrepitosamente. La única forma de pagarlas era pedir dinero prestado. […] El 1 de Diciembre de 2001, el gobierno congeló todas las cuentas bancarias. […] En Enero, la devaluación se promulgó finalmente y el cambio, en lugar de ser un peso por un dólar, pronto fue de cuatro pesos por un dólar. […] El gobierno había expropiado tres cuartas partes de los ahorros del pueblo.»
El grave «error» de la dolarización fue no haber dictado al mismo tiempo una ley que exigiera el equilibrio presupuestario. Muchos avispados habrán aprovechado para cambiar pesos por dólares. La abundancia de dólares (o el peso equivalente) aumenta el precio de los productos, con lo cual los importadores pierden interés. Probablemente se aumentaron salarios para comprar votos. Se pudo hacer imprimiendo pesos o pidiendo préstamos. Si se gasta más de lo que se ingresa, la moneda se devalúa: al haber más circulante aumenta la demanda y los precios suben. En el caso de préstamos, hay que pagar además los intereses.
En pág. 449 leemos: «A primera vista, el resultado económico de Argentina es desconcertante, pero las razones de su declive se hacen más claras cuando se miran a través del cristal de las instituciones inclusivas y extractivas.»
«Antes de 1943, Argentina estaba gobernada por los conservadores. Sin duda eran política y económicamente extractivos. Pero la carne y los cereales tenían muy buenos mercados en Europa; los principales beneficios eran para la oligarquía, pero, aún así, los argentinos tenían el más alto nivel de vida de Sudamérica y uno de los más altos del mundo…»
Es natural que una clasificación binaria, omnicomprensiva, necesite a veces incluir algunos rasgos más específicos. El libro de Acemoglu y Robinson es un paso más, un importante paso hacia la comprensión de los fenómenos sociales.
Referencias
- Daron Acemoglu y James A. Robinson, Por qué fracasan los países, Ediciones Deusto, 2012.
- Gabriel Zaid, «Clasificaciones», Letras libres, Octubre 2012.
- Ernest Gellner, El arado, la espada y el libro (1988), Península 1994, pág. 291.
- Tzvetan Todorov, El hombre desplazado, Ed. Taurus, 1998.
- Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia (1940).
- Alexandr Soljenitsin, Archipiélago Gulag, Plaza & Janés (1980).
- Anna Caballé, «Los dedos de Stalin», ABC Cultural, 10-11-2012.
- Reseñado por Sigfrido Samet Letichevsky, en El Catoblepas • número 129 • noviembre 2012 • página 11.
Unidad 3: La proyección espacial de los Sistemas Económicos
Se complementará con otros textos.
Sea cual fuere su contenido ideológico, los sistemas económicos presentan un modelo territorial, que se deriva de una serie de fenómenos:
° Elección del sector productivo dentro de un conjunto económico.
° De la forma de agruparse de esa producción.
° Del sistema de producción.
° Como resultado de lo anterior. De la concentración de la población.
El resultado espacial de un sistema económico, derivará en síntesis de dos fenómenos: producción y población, y el comportamiento que originará un modelo de organización espacial.
Puede ser contemplada bajo una doble óptica:
| Utilización del espacio | Ordenación del espacio |
| 1) El medio natural encierra en sí mismo toda una serie de recursos que el hombre ha utilizado desde tiempos remotos.
Interesa que sus recursos están sujetos a una explotación racional, con objeto de no alcanzar la etapa de su agotamiento. 2) El medio natural presenta en sí mismo un equilibrio entre los diferentes elementos que lo integran. Cualquier modificación sobre uno de esos elementos puede plantear una reacción en cadena que se manifestará en una ruptura del ecosistema. Degradándose el medio natural, se perderá una riqueza considerable, o la contaminación ambiental. 3) Considerar la orientación o función que se le asigne. En las economías desarrolladas el espacio ha dejado de ser de uso sectorial, en un mismo punto pueden converger diferentes formas de utilización. El uso del suelo industrial ha sido el hegemónico y dependiente de él la ciudad en un momento. El centro urbano constituye en el ámbito del desarrollo, la clave de la dominación del espacio. |
Es diferente, pero no independiente de él (utilización).
Implica la existencia de un equilibrio socioeconómico en el ámbito territorial de un país, de manera que se evite esa dicotomía que se plantea con frecuencia: congestión e hiperutilización frente a la desertización y subutilización. Supone un reparto equitativo de la renta y de la población en armonía con los usos del suelo, de tal manera que la producción, el empleo y los servicios no se encuentren concentrados en un espacio determinado. Exige presupuestos económicos, naturales y humanos combinando aspectos cualicuantitativos y espaciales. Lleva implícito una utilización racional y equilibrada del espacio, armonizando las necesidades presentes con las futuras, y adecuando el desarrollo económico con la calidad de vida. La ciudad es el elemento clave del desarrollo, que exige infraestructura y el equipamiento, para potencial una determinada producción, relaciones de bienes producidos y satisfacer sus exigencias económicas. Los desequilibrios es lo común en los países. Ningún sistema económico ha sabido conjugar la eficacia con la equidad. |
3.2 El Protagonismo Regional
Los desequilibrios socioeconómicos existentes han sido en parte causa del protagonismo que adquiere la región en el momento actual.
Para minimizar estos desequilibrios se han descentralizado políticas o la constitución de federalismos, tratando de armonizar el binomio Región-Estado.
Se impone la cooperación mutua, de tal manera que la región no constituya un apéndice de la política económica nacional.
No resulta fácil llegar a un equilibrio de desarrollo a lo largo de un país, máxime cuando las diferencias son en la actualidad muy acusadas.
Se puede aminorar en el funcionamiento de las economías capitalistas, y se precisaría:
- Una participación del capital público coordinada con el capital privado.
- Una vinculación estrecha entre la macro y microeconomía.
- Solidaridad regional.
Este último aspecto se relaciona con la creación de fondos de compensación regional, reparto de la renta, importancia del desempleo, a la emigración, equipamiento.
Es el Estado, que debe decidir el crecimiento y desarrollo económico y su dimensión espacial.
Por Hugo R. Manfredi
3.3 Espacio Geográfico y Actividades Económicas
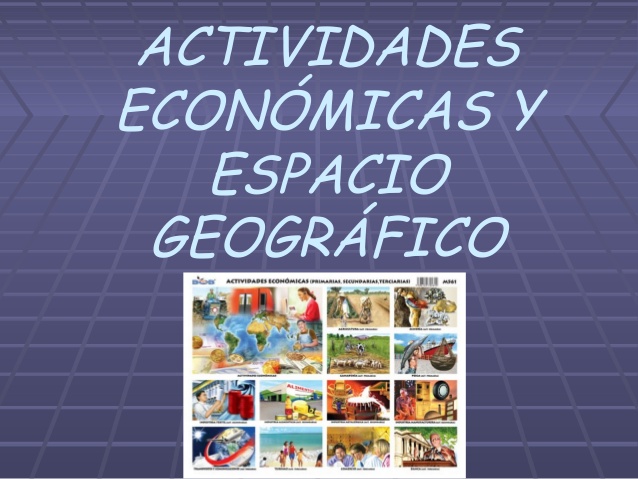
3.3.1 ¿Qué son las actividades económicas?
Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios, mediante factores de producción, que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Las actividades económicas sirven para generar riquezas y contribuyen a la economía de un país.
Tipos de actividad económica
Existen diferentes tipos de actividades económicas según su naturaleza. La clasificación de actividades económicas hace referencia a la parte del proceso de producción en el que se encuentren las labores que se realizan. Podemos distinguir actividades económicas primarias, secundarias y terciarias.
Actividades primarias
Las actividades económicas primarias son aquellas que se encuentran en la primera fase del proceso de producción. De aquí se obtienen las materias primas que se utilizan en la labores de producción de bienes y servicios.
Podemos considerar actividades primarias a la ganadería, la agricultura, la pesca, o cualquier labor que haga referencia al trato de las materias primas.
Actividades secundarias
Decimos que son actividades económicas secundarias aquellas que se encargan de producir los bienes y servicios mediante labores de producción y transformación de materias primas en productos disponibles para su venta.
En el caso de las actividades secundarias hacemos referencia a todas aquellas actividades industriales como, por ejemplo, la producción de productos de textil, calzado, alimentos, u otras como el petróleo y los productos químicos.
Actividades terciarias
Por último, las encargadas de realizar la distribución y comercialización de los productos y servicios se consideran actividades económicas terciarias. Su finalidad es llevar al consumidor final los bienes obtenidos a través de las actividades primarias y secundarias.
Son actividades terciarias todas las labores de comercio como las tiendas, supermercados, o cualquier actividad que ofrezca servicios al consumidor como las agencias de viajes.
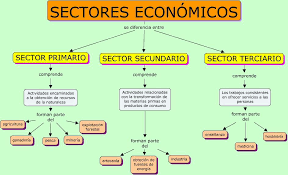
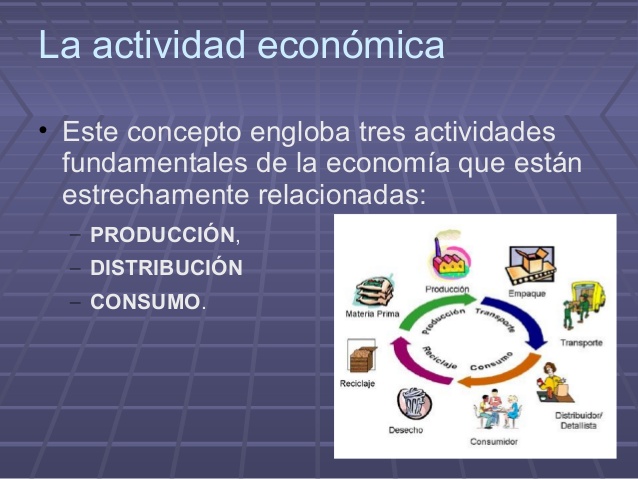
3.3.2 ¿Cómo influye el espacio geográfico en las actividades económicas?
Dependiendo del espacio geográfico que se tenga es la posibilidad de obtener los recursos naturales o materiales para realizar actividades económicas pertinentes. Por ejemplo para la minería se necesita el espacio geográfico específico, ya que no todos los lugares sirven para realizar esta actividad económica.
Los factores geográficos influyen directamente en la economía ya que estos factores podrían otorgar ventajas respecto a otras regiones. Además de los cultivos, los factores geográficos también influyen en la ganadería, minería e incluso en la construcción.
¿Cuáles son los espacios económicos y sus principales características?
Espacios Económicos: Características, Tipos y Ejemplos. Los espacios económicos son territorios o espacios abstractos delimitados, en los cuales interviene el hombre para la producción y explotación de un producto o servicio, destinado a la satisfacción de necesidades humanas
Por Hugo R. Manfredi
Texto complementario
«EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL TERRITORIO»
El espacio geográfico, como perspectiva de análisis del crecimiento económico adquiere importancia en la actualidad, dado el proceso de globalización e internacionalización de la economía. La región, en todos los casos, alude a un territorio y a la dotación de recursos productivos. Sin embargo, en ella se da un conjunto de interacciones que conforman un sistema compuesto por subsistemas productivos, institucionales y culturales, que encierran en sí un cúmulo de relaciones, tales como: las relaciones capital – trabajo, los flujos de intercambio, las relaciones monetarias, las organizaciones y procedimientos para la toma de decisiones y las pautas de comportamiento social.
El territorio, como escenario de localización de firmas, responde a la flexibilidad de las dinámicas sociales que potencializan u obstaculizan la continuidad de los procesos productivos y sus encadenamientos, que trascienden los límites fijados administrativamente y las mismas relaciones sociales[1].
En la búsqueda de alternativas a la visión del desarrollo como crecimiento económico, se ha impuesto un cambio de actitud y de visión donde cobran mayor importancia los aspectos territoriales y las formas de gestión empresarial y tecnológicas. Bajo esta perspectiva, según Storper y Worker (1995), comenzó a adquirir mayor importancia el análisis de las potencialidades endógenas de cada territorio, incluyendo en ello no sólo los factores no económicos (sociales, culturales, históricos, institucionales, etc.), los cuales también son decisivos en el proceso de crecimiento económico local.
El desarrollo endógeno local emerge como un nuevo modelo de análisis que incluye las empresas locales, la capacidad de innovación y el aprovechamiento del potencial de desarrollo existente en las regiones. Bajo esta visión el proceso de desarrollo surge “desde abajo”, en la búsqueda de una reducción de la dependencia de los gobiernos y agentes económicos del exterior. Sin embargo, la intervención es necesaria porque el mercado por si sólo es insuficiente para asegurar el surgimiento de talentos locales, la creación de empresas competitivas y la supervivencia en un mercado globalizado. La complejidad del desarrollo – como concepto y como proceso -, pone en evidencia que más allá de las dimensiones económicas, existe un marco institucional, social, político y cultural que requiere reconocimiento en el ámbito local.
El crecimiento aparece entonces como un proceso intangible que depende de elementos tangibles (acumulación de capital físico y humano), y sobre todo de una adecuada organización y estructura interna de las regiones que garantice la creación de unidades productivas y la aparición de emprendedores que potencialicen el crecimiento territorial y el flujo de inversiones externas. Se plantea entonces el crecimiento como el efecto conjunto de factores exógenos y endógenos del territorio. En particular, las firmas son parte esencial de este proceso en la medida en que los esfuerzos dedicados al desarrollo tecnológico y las actividades de investigación y desarrollo las posicionan como proveedoras de productividad, competitividad y progreso económico.
En la discusión desde las esferas sectorial y geográfica es permanente la relación de interdependencia entre firma y territorio, ligando el crecimiento como expresión de las potencialidades endógenas del territorio, a la dinámica industrial. Las pequeñas y medianas empresas requieren de un entorno territorial que dé respuesta a las exigencias globales y propenda por el desarrollo local.
Dos posibilidades tienen entonces los espacios geográficos para convertirse en espacios ganadores: 1) los sistemas productivos locales o 2) los medios innovadores. Las diferencias entre ambos son considerables y generan ventajas competitivas diferentes. Como lo expresan Méndez y Caravaca (2001:1), los sistemas productivos locales apoyan su crecimiento en la explotación de recursos naturales y humanos a bajo costo, lo que genera externalidades negativas en los planos sociolaboral y ambiental; los medios innovadores se centran en el conocimiento y la capacidad de hacer efectivas las innovaciones.
El crecimiento en las firmas genera progreso económico, y al mismo tiempo, unas condiciones macroeconómicas adecuadas permite que las empresas puedan mantener su competitividad interna y externa. La deficiencia de espíritu empresarial ha producido la lentitud en el desarrollo de América Latina, comparativamente con los países asiáticos que emprendieron estrategias de desarrollo basadas en el conocimiento tecnológico y de recursos humanos, el respeto a la iniciativa privada, en un marco de sana competencia, donde el Estado regulador juega un papel central en los mercados imperfectos y el fomento empresarial.
Las regiones han emergido como una nueva forma de ordenamiento territorial y como una alternativa de organización política y económica a escala internacional. Según Méndez (1999), la globalización, los bloques económicos regionales, el creciente deterioro ambiental y la cooperación han generado transformaciones económicas, tecnológicas y sociolaborales que exigen la implantación de una nueva lógica espacial, que afecta tanto los criterios de localización de las firmas como las ventajas competitivas con que cuentan las regiones y ciudades para impulsar su desarrollo, exigiendo en consecuencia nuevas políticas de intervención sobre el territorio.
Así, la localización constituye un importante punto de encuentro entre la organización industrial y la geografía económica, producto de una mayor tendencia hacia la especialización y concentración de la industria, inherentes a los sistemas productivos abiertos, a la competencia externa y a las desigualdades en la configuración de ventajas comparativas entre regiones.
Las decisiones económicas en las firmas están cruzadas por factores como los costos de la distancia, las externalidades por aglomeración de la industria, los centros de servicios avanzados en información y tecnología, la disponibilidad de fuerza de trabajo, entre otros. Estos condicionan la localización de la firma en el espacio geográfico. En este punto, el ciclo de vida y la ubicación de la firma en un territorio se relacionan en la medida en que la supervivencia depende, entre otras cosas, de la elección de una localización donde los costos sean más bajos.
Cualquier territorio poblado que haya rebosado el estado de economía de subsistencia creará un lugar central[2], siendo condiciones para que aparezca: la distancia, que implica costos económicos, y las economías de escala en la producción de bienes y servicios. Los límites del espacio económico polarizado por el lugar central, y por lo tanto también los límites iniciales de la ciudad, dependen en gran parte del estado de la tecnología, es decir de costos de transporte y costos de producción.
Pólese (1998:148 – 149) caracteriza la región, como un territorio sin fronteras en el sentido económico, abierta (sin trabas administrativas) al flujo de bienes, servicios y factores; que depende, directa o indirectamente, de un gobierno superior. Este autor reconoce que la delimitación de una región obedece a necesidades políticas, culturales o administrativas.
Se puede caracterizar a las regiones como polarizadas, homogéneas o como región plan. La primera responde a un criterio de nodalidad, es decir, del área de influencia o relación con un lugar central. La segunda está definida según la homogeneidad percibida en los ámbitos cultural, lingüístico, biofísico, económico o histórico. La región plan está delimitada por “fronteras” político administrativas, en función de las necesidades de organismos o agencias especializadas.
Esta decisión, de carácter económico, tiene efectos sobre el espacio geográfico porque incentiva la urbanización y aglomeración permanente de industrias y personas en torno a lo que la teoría reconoce como lugares centrales. Así, la industria jerarquiza las regiones en centros urbanos y zonas industriales y la firma y territorio, espacio sectorial y espacio geográfico, se analizan interdependientemente[3].
Los sistemas regionales se recomponen, en parte por la misma dinámica de las empresas. Esta relación interdependiente amerita el diseño de instrumentos de política para responder a los cambios en los modelos productivos, a los procesos de urbanización y a las economías de aglomeración industrial. En otras palabras, la política afecta favorable o desfavorablemente las decisiones que toman en el espacio sectorial y en el espacio geográfico.
Las políticas tendientes a redistribuir la actividad económica tratan de fomentar el establecimiento de empresas en regiones desfavorecidas, incidiendo en los factores que determinan las decisiones de localización de las firmas, para lo cual se apela a la asignación de primas de localización a los agentes mediante: subvenciones en función del número de empleos generados, desgravaciones fiscales, condiciones preferenciales de crédito, o rebajas sobre ciertos costos del manejo de la administración pública (reducción de tarifas de ciertos servicios públicos). Otra modalidad de intervención convoca a la inversión pública en infraestructura, dotando las regiones de un capital público, generador de externalidades positivas y economías de aglomeración, tal que las empresas se instalen o expandan su actividad en el territorio.
Porter (1990), asume que la competencia local[4] tiene un impacto positivo en el crecimiento, ya que acelera la imitación y el grado de innovación de las firmas. Esta teoría asume que la competencia local acelera la adopción de nuevas tecnologías y como consecuencia, estimula el crecimiento económico. Esta discusión es importante tenerla en cuenta, ya que el crecimiento económico en ciertas regiones o en ciertos países, depende del grado de especialización o de diversificación de su aparato productivo y del nivel de competencia local que se establezca en ese mercado.
La globalización impulsa nuevas dinámicas de acumulación que provoca cambios importantes en los territorios, tanto en los factores productivos como de las firmas asentadas y con posibilidad de localizarse allí. Estas dinámicas afectan con distinta magnitud las estructuras económicas y sociales de los espacios regionales. Además, este proceso supone el paso de una economía semicerrada a un sistema dinámico, abierto e insertado en la economía mundial, lo que determina procesos de reestructuración a nivel regional en torno a las políticas de desarrollo, flexibilización y estabilización.
El territorio ofrece ventajas competitivas que refuerzan el posicionamiento de las firmas en el contexto de globalización, lo que determina la cuestión de regiones ganadoras y regiones perdedoras (Lipietz y Benko, 1989). Esta configuración supone la redistribución entre ámbitos que se especializan, según sus ventajas competitivas y comparativas, generando una lógica espacial hacia lugares que antes se consideraban periféricos; en este sentido, los cambios socioeconómicos y los procesos de reestructuración del sistema productivo han generado transformaciones en la organización espacial de las firmas.
El territorio, como expresión de las dinámicas macro (geografía económica), meso (políticas e incentivos) y microeconómicas (organización industrial), es el resultado de la construcción de relaciones entre el espacio sectorial y el espacio geográfico. Ello convierte al crecimiento económico en un proceso de desarrollo endógeno más que exógeno, porque cada vez depende más del fortalecimiento del capital social y la organización de la producción, de las mejores relaciones interinstitucionales e interempresariales y de las convenciones que se crean en torno a una región (aspecto cultural)[5].
El desarrollo regional basado en procesos de aprendizaje genera una fuerte ventaja que fortalece sus productos y los impregna de valor añadido haciéndolos competitivos en el mercado internacional. De esta forma, la conformación de regiones fuertes, brinda herramientas necesarias para ser productivas e incentivos que fortalecen aún más sus ventajas en los productos que son competitivos, creando centros estratégicos de ubicación que potencializan las demás regiones y los demás sectores excluidos del sistema.
El territorio es un componente fundamental del sistema productivo; su evolución y comportamiento están indisolublemente relacionados con el desarrollo económico. El sistema económico del país, según Cardona et. al. (2003), toma cuerpo en cada ciudad y en la red urbana, articulándose al territorio a través de un complejo sistema de relaciones urbano regionales.
Notas:
[1] La instancia regional se convierte en un punto clave para la formulación de políticas que contemplan la diversidad y la heterogeneidad y sobre las cuales puede realizarse una evaluación de impactos de la organización espacial de las firmas.
[2] La teoría de los lugares centrales es una extensión de los modelos de competencia espacial que es aplicable a las actividades donde la extensión del mercado está limitada por los costos de transporte.
[3] Aspectos como la existencia de economías a escala y de externalidades, las diferencias espaciales en el costo de la mano de obra, la presencia de insumos en información y servicios, intervienen en la selección del emplazamiento al interior de una localidad. En Colombia es característico que la competencia espacial se dé a nivel local más que interregional.
[4] Competencia: Podría originar tanto efectos positivos como negativos en la acumulación de actividad innovadora y sus consecuencias en el crecimiento. Este factor reúne la relación entre el monopolio o la competencia local y las externalidades que ambas generan. Se mide como el número de negocios en un sector en una región relativo al número de negocios de ese sector en el total del país. La competencia demuestra el grado de clustering de negocios.
[5] El aprovechamiento de las condiciones locales y la generación de redes en diferentes espacios de producción, se presenta como un replanteamiento de las relaciones capital – trabajo, capital – tecnología y capital – territorio, y las posibilidades que esto brinda para la consolidación productiva de una firma en el entorno de globalización.
1° Parcial integrador del eje I
Actividad:
- 1) Reunido en grupo lean el siguiente texto.
- 2) Extraigan 10 conclusiones.
- 3) Describa, cómo esta crisis, alteró sus aspectos “sinalógicos” en su lugar de residencia.
- 4) ¿En qué consistirá el desorden del sistema capitalista y los Estados en los próximos años, según el texto?
- 5) ¿Por qué se afirma por lo general, que la cuarentena y aplanar la curva de contagios, destruyó la economía?
- 6) En tu país, qué ocasionó más inconvenientes, ¿la pandemia en sí o una cuarentena extensa? ¿O no se puede separar una de otra?
- 7) ¿Cómo lo resolvieron los países “llamados exitosos”, esta crisis sanitaria? Busquen información, de países como por ejemplo: Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Uruguay, Alemania, etc.
«La agonía de la Sociedad Universal».La economía mundial y la estructura lógico-material de nuestro tiempo coronavírico
Por Emmanuel Iraem González Medina
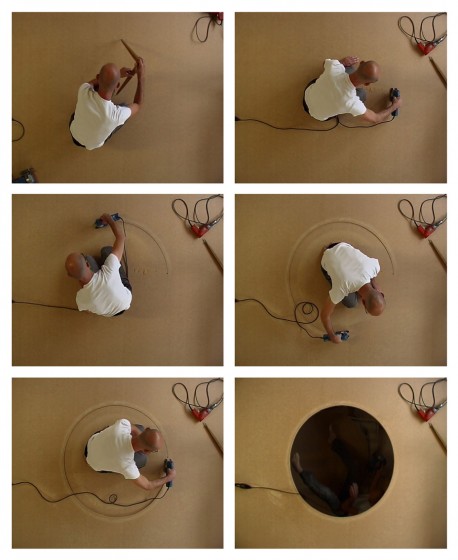
“Sería algún consuelo para nuestra fragilidad y nuestras obras si todas las cosas perecieran con la misma lentitud con que llegaron a existir; pero sucede lo contrario, el desarrollo es lento y rápida la ruina.” Séneca, Epístola XCI a Lucilio
“Las primeras escenas del pánico suscitado por la llegada de la epidemia del coronavirus, las de compra masiva y súbita de rollos de papel higiénico hasta vaciar los anaqueles, me hicieron recordar la ya vieja explicación de Keynes del comportamiento de los agentes económicos durante las crisis financieras. En situación de plena incertidumbre, cuando los individuos ya no poseen una referencia común que sirva como brújula para orientar sus conductas, la única manera de que “conservemos nuestras caras de hombres racionales, económicos”, es la de imitar a los demás: si ya nadie sabe cuál es la verdad, o posee una noción clara y distinta sobre la situación en que se encuentra, quizá quienes me rodean sí sepan algo, por lo que al imitarlos podría aprovechar este hipotético saber suyo: “Sabiendo que nuestro propio juicio carece de valor, tratamos de apoyarnos en el juicio del resto de la gente, que quizá esté mejor informada. En otras palabras, tratamos de adaptarnos al comportamiento mayoritario o medio”{1}.
Supongamos que usted corre, y al poco tiempo yo le sigo: es posible que usted conozca alguna amenaza que yo no. Si quienes me ven a mí a su vez echan a correr, y así sucesivamente, pronto todos estaremos corriendo en la misma dirección. Lo mismo ocurre en situaciones de pánico: unos cuantos huyen para escapar del pánico, los demás interpretan esa fuga como el comienzo del pánico, y cunde el pánico.
(…)Como se ve, las situaciones de pánico son procesos propios del eje circular del espacio antropológico -es decir, del eje en que tienen lugar las relaciones de los hombres con otros hombres. En cuanto tales, poseen estas características: relajamiento de la cohesión del grupo, desaparición de las distinciones jerárquicas, desmoronamiento de los esquemas de organización y de la división del trabajo. Son estos rasgos los que vuelven tan peligrosas las situaciones de pánico, pues la desorganización social que acarrea produce tantas víctimas, o más, que la catástrofe o desastre propiamente dichos que lo desataron.
Al cabo, todos terminan por imantarse nuevamente en la misma dirección, cuya fuerza de atracción se va acentuando conforme aumenta el número de los agentes que la imitan. Sin embargo, no hay manera de garantizar que la nueva orientación no haya surgido a partir de razones espurias o de los rumores más absurdos. Las cualidades del objeto que vuelve a encauzar a la masa unánime son secundarias, hasta irrelevantes. Puede tratarse del objeto más inesperado o periférico; lo que importa es que cada uno de los agentes en situación de pánico encuentre la prueba del valor de este objeto en la mirada o en la acción de los demás; lo que importa es que el nuevo objeto sea concebido como metamérico, como apuntalado más allá de las partes (los individuos) que se han arremolinado en torno suyo.
(…)El pánico es, entonces, una multiplicidad de sucesión, un proceso, en el que podemos distinguir dos fases o momentos: el primero, que tiene lugar después de que un acontecimiento inesperado refuta o derriba los mapas de ruta que hasta ese momento organizaban la acción colectiva, es el momento de la génesis, en que tiene lugar el juego especular o especulativo (en el sentido literal del término), con los agentes ávidamente al acecho de las señales de un juicio mejor que el propio, y que una vez descubiertas terminan precipitando a todos los individuos en la misma dirección. El segundo momento, el de la physis o estructura, los individuos dejan de mirarse entre sí buscando orientación y fijan su atención en el nuevo objeto, que se estabiliza, olvidando rápidamente la arbitrariedad de su génesis.
Estas distinciones permiten proponer una interpretación de los procesos de pánico (aunque también aplicaría para lo que en sociología se denomina “representaciones sociales autocumplidas”), ampliamente estudiados por la economía o la psicología, desde el punto de vista de la Idea de Verdad.
(…)La economía mundial ya se encontraba en una condición bastante deteriorada antes del comienzo de la pandemia. El problema principal es la creciente disparidad en la distribución de los ingresos y los salarios. Las personas con bajos ingresos no pueden adquirir carros, celulares, casas con aire acondicionado o calefacción, o viajar en vacaciones. Incluso la adquisición de los alimentos indispensables se vuelve problemática. El consumo de los ricos no alcanza a compensar este déficit en el consumo de los trabajadores, pues tienden a gastar su riqueza de manera distinta, en servicios tales como la planeación fiscal o en colegios privados de élite para sus hijos, que requieren proporcionalmente un menor uso de productos básicos que los servicios adquiridos por los trabajadores.
Si hay una menor venta de automóviles, por ejemplo, la demanda de petróleo para fabricarlos y manejarlos tiende a caer, lo que a su vez presiona a la baja los precios del petróleo. Si los precios no son lo suficientemente altos para que las compañías extractoras obtengan beneficios después de los impuestos (y no lo han sido desde 2014), entonces comienzan problemas de escasez, que a su vez provocan cortocircuitos en las cadenas de producción y distribución. Los precios del petróleo ya eran demasiado bajos para los productores en 2019, antes de los cierres gubernamentales en respuesta al coronavirus. Con estos precios, los productores pronto saldrán del mercado, y de manera definitiva{4}. El precio de otras materias primas tales como el gas natural licuado, el cobre y el litio, ya es también demasiado bajo para los productores.
Otro grave problema de la economía mundial es el crecimiento excesivo de la deuda, que se había empleado los últimos lustros para aumentar artificialmente el crecimiento económico, al ofrecer a los compradores de bienes y servicios una deuda que, en última instancia, resulta impagable.
Es en este contexto de gran fragilidad económica y crecientes tensiones políticas al interior de, y entre, numerosas sociedades políticas, que comienza el pánico por el coronavirus. Desde marzo de 2018, inicio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, Xi Jingping comenzó a enfrentar una creciente oposición doméstica. Ambos problemas debían ser enfrentados antes de alcanzar dimensiones críticas, y, al parecer, detonar la histeria por el coronavirus fue la solución para ambos: reforzamiento del control sobre la población mientras se debilitaba las bases de la oposición, al tiempo que sirve de recordatorio al resto del mundo de los peligros de desacoplarse de China.
En todo caso, sea esta hipótesis correcta o no, el papel de prototipo, canon o norma ejemplar a que (inopinadamente, tal es mi hipótesis) dio lugar el gobierno chino (no entro en el debate acerca de su culpabilidad en sentido político o estratégico{5}) en su reacción a la epidemia tuvo un papel fundamental para lo que vino después. La respuesta del gobierno chino al coronavirus no fue más que el primer eslabón de una larga cadena de imitación.
(…)Pronto, la velocidad de difusión del miedo y la histeria ante el virus, gracias a la instantaneidad de los flujos informativos, sobrepasó con mucho la capacidad de propagación de infección del propio virus. Incluso aquellos líderes políticos que en el comienzo de la crisis quisieron resistirse al paro de actividades, como Trump, Johnson o Bolsonaro, al poco tiempo se vieron obligados a recular, pues el grado de histeria civil y en los medios de comunicación era tal que se vieron obligados a parecer que “hacían algo”. Es imposible tener razón en contra de la masa.
Los comportamientos de pánico de la masa fueron los usuales. Por un lado, compras de pánico de suministros, en particular de productos de cualquier eficacia para parar al virus,tales como papel higiénico en un principio, y después máscaras y cubrebocas. Por otro lado, ventas de pánico de monedas nacionales y acciones de la bolsa hundieron los mercados bursátiles.
Lo distintivo, quizá novedoso, de esta situación, es que los aparatos gubernamentales han terminado por absorber el pánico civil, y entrado en pánico ellos mismos.
La propaganda gubernamental de la aplastante mayoría de los países ha hecho énfasis en el “aplanamiento de la curva” de infectados, como medida para que los sistemas de salud no colapsen por sobrecarga. La solución implementada han sido el parón de la actividad productiva y el “distanciamiento social”, que incluye la reducción de los viajes por avión y la prohibición temporal de reuniones multitudinarias.
(…)Estas estrategias son pseudo-soluciones: a) la naturaleza misma del coronavirus hace que sea imposible de contener. Es extremadamente contagioso; el virus permanece activo sobre superficies inanimadas como papel, plástico o metal por varios días; parece ser infeccioso incluso aunque la enfermedad haya terminado; sin una absurda cantidad de pruebas, que consumen una creciente proporción de los menguantes PIB, es imposible determinar si un piloto de cualquier aerolínea está infectado, o si un obrero puede regresar a la fábrica sin riesgo de contagio; al parecer, las personas que hayan superado la enfermedad no pueden contar con inmunidad de por vida, pues ya se han reportado casos de gente que ha vuelto a enfermarse; b) estas estrategias están radicalmente equivocadas{6}: el encierro conduce a más muertes por coronavirus{7}, y a más muertes por otras causas (cáncer, paros cardiacos, derrames cerebrales, suicidios, diabetes, desórdenes autoinmunes, otras infecciones, violencia intrafamiliar, &c.).
Sin embargo, el mayor daño que provocan estas medidas estatales anti-coronavirus se da el ámbito productivo. Las economías no pueden dejar de funcionar un mes, o dos, o tres, y luego reanudar operaciones en su nivel anterior. Para entonces, demasiadas personas habrán perdido sus trabajos, demasiadas empresas habrán cerrado. Mantener el circuito económico funcionando es mucho más importante que prevenir muertes por coronavirus. Sin comida, sin agua y sin empleos que generen salarios, que permiten a las personas adquirir los bienes y servicios necesarios, las muertes causadas por el hambre serán mucho mayores que las muertes directamente causadas por el coronavirus. Las sociedades políticas están siendo sacrificada a las demandas de variables cuantitativas relacionadas con el virus.
(…)En este punto, debemos subrayar lo que podríamos llamar “la estructura lógico-material de nuestro tiempo”. Vivimos en una sociedad universal, planetaria, que asume una peculiar forma de totalidad. En su momento isológico-distributivo (que dice relaciones de semejanza, analogía, isomorfismo), la sociedad universal consiste en 194 sociedades políticas que han adoptado la forma estatal, forma que cada sociedad adquirió siguiendo su propio camino, hasta el punto de recubrir al planeta, de modo que todo Estado colinda con otros Estados, sin espacios vacíos o sociedades bárbaras intercaladas. En su momento sinalógico-atributivo (que dice relaciones de interacción, contacto, contigüidad), estas sociedades estatales se ven atravesadas por constantes flujos económicos, financieros, al haberse implantado en todas ellas, en distinto grado, el modo de producción capitalista, que requiere para su subsistencia de la aplicación de las ciencias a la producción, y una homogeneización del nivel técnico-productivo en todos los países que permita la exportación de manufacturas. Dicha sociedad universal, aunque sus bases comienzan a sentarse en el siglo XVI, cristaliza plenamente tras la Segunda Guerra Mundial{8}.
Esta sociedad universal, sistema extremadamente complejo, enorme e interdependiente, representa una novedad histórica sin precedente. Antes de ella, las sociedades humanas se concatenaban en sistemas más pequeños, simples y desconectados entre sí, sustancialmente independientes. Ejemplos obvios son las bandas cazadoras-recolectoras del Paleolítico, el sistema medieval europeo o las sociedades prehispánicas en América.
La principal ventaja de un sistema segmentario reside en su gran capacidad de resistir incluso al daño más severo, pues las unidades pueden sobrevivir durante largos periodos a la pérdida de conexión entre ellas; en las unidades más grandes, incluso, puede pasar desapercibida la destrucción de las unidades más pequeñas. Las unidades en un sistema segmentario pueden degradarse paulatinamente, al tiempo que conservan cierta funcionalidad, así sea cada vez más reducida. Dado el caso, el sistema puede reconstruirse casi a partir de cualquier unidad, por pequeña que sea.
Pero los sistemas segmentarios son ineficientes, pues su condición relativamente autárquica conduce a las unidades a desarrollar una notable proporción de redundancia{9} de funciones, objetos y materiales, y a ser generalistas.
(…)Por lo menos desde mediados del siglo XVIII, cuando que la revolución industrial y la revolución en la producción alimentaria tuvieron lugar en Inglaterra, se ha dado un proceso de creciente interdependencia, hasta alcanzar, en los últimos 30 años, su nivel más alto -o, por lo menos, que ha ido mucho, mucho más lejos que cualquier otro proceso análogo del pasado.
La principal ventaja del “sistema-mundo” capitalista, un tipo muy particular de “sistema complejo”, consiste en el elevado grado de eficiencia económica que alcanza. Podría describirse a la eficiencia económica como la identificación y utilización de los proveedores de menor costo, la radical optimización de las cadenas de suministro, la reducción de costos de las redundancias en el sistema y en el mantenimiento de inventarios. Además, la eficiencia económica tiende a conducir a más especialización, en donde una cadena de especialistas-cosmopolitas se reparte las actividades de un solo proceso global. Es lo que Adam Smith, en su La riqueza de las naciones, denominó “división del trabajo”, la eficacia de la cual era ilustrada con el ejemplo de la fábrica de alfileres.
Este sistema complejo y vasto es también más resistente a las tensiones de pequeña escala, debido a que poseen multitud de mecanismos compensatorios a nivel del sistema y a nivel regional.
Sin embargo, cuando los sistemas vastos y complejos son sometidos a turbulencias que no pueden ser neutralizadas por los mecanismos compensatorios, tienden a fallar rápida y catastróficamente: la interdependencia significa que el descalabro que comienza en uno de sus puntos se extiende pronto al resto, a través de procesos de realimentación positiva, es decir aquellos por los cuales la estructura detecta un cambio y activa mecanismos que aceleran ese cambio.
El derrumbe en uno de los subsistemas conduce al derrumbe de todos los subsistemas que dependen de él; el estropicio local rebasa pronto las fronteras en que se ha originado, propagándose a cada vez mayor velocidad y con mayor ímpetu conforme asciende de nivel organizacional. O por decirlo más brevemente: los sistemas complejos apenas tienen noticia de las turbulencias en pequeña escala, hasta que estas turbulencias adquieren tal dimensión que rebasa toda capacidad para neutralizarlas, momento a partir del cual el sistema complejo colapsa súbitamente.
Las sociedades segmentarias fallan cuantitativamente, de manera reversible: pueden degradarse, pero no colapsar, o sólo muy raramente. El sistema global, interdependiente y complejo, fallará cualitativa e irreversiblemente: colapsará.
La Sociedad Universal no tiene ningún antecedente cualitativo en cuanto al grado de unidad, interconexión e interdependencia de su organización: sólo hasta ahora ha habido un Presente Universal, de modo que los ejemplos pretéritos son engañosos, casi al punto de carecer de utilidad.
Si la Sociedad Universal colapsa, colapsará de manera cabal e ineludible. Una vez que la turbulencia que afecta al sistema desencadena el fallo, será imposible deshacer o detener el proceso de retroalimentación positiva. Entre otras razones, porque no puede haber intervención externa significativa que salve al sistema -porque no hay nada externo al sistema.
Mientras más se prolongue el cierre por emergencia, cuanto más completo sea, mientras más se alarguen las proyecciones de su duración, se vuelve inevitable un colapso global masivo e irreparable de muchos tipos de circuitos productivos{10}. Una vez que comience a ocurrir, se acelerará por mecanismos de retroalimentación positiva a medida que se agoten los suministros y no puedan ser reemplazados; y la pérdida de suministros de una cosa causa pérdidas en otras de manera multiplicativa, como una falla simultánea en varios sistemas del cuerpo humano.
Los gobiernos pueden otorgar créditos a los ciudadanos para que adquieran suministros en las tiendas de comestibles. Dicho programa puede mantener el precio de los alimentos lo suficientemente beneficioso para los productores. Sin embargo, las rupturas en las líneas de suministro pueden provocar escasez de productos. La ley del mínimo de Liebig, que establece que el crecimiento de un sistema no está determinado por el monto total de los recursos disponibles, sino por el recurso más escaso, ha visto multiplicado sus ámbitos de acción en el Presente Universal. Por ejemplo, si hay huevos pero no cartones para huevo, no podrán venderse{11}.
Ha sido la creciente sinergia de los diversos procesos que convergen para formar el Presente Universal (la aplicación de la ciencia a la industria, la extensión de la forma estatal en todas las sociedades políticas, la homogeneización paulatina del nivel económico-técnico que cruza estos Estados, la interdependencia generada por los flujos comerciales y financieros) lo que ha permitido el que quizá sea el resultado más llamativo de la Sociedad Universal, a saber, el ingente incremento de la población humana.
En 1804, la población mundial rondaba los mil millones de individuos. En 1927, ciento veintitrés años, se duplica a dos mil millones. En 1975, cuarenta y ocho años después, vuelve a duplicarse, alcanza los cuatro mil millones. Finalmente, se estima que para 2024, cincuenta años después, rebasará por poco los ocho mil millones.
Antes de la Revolución Industrial, la población mundial no podía elevarse por encima de los mil millones. Ha sido el aumento de la productividad que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, con su vasta y compleja infraestructura de especialización y comercio sostenida por una vasta infraestructura de trabajo y mano de obra, lo que ha permitido la existencia de esos siete mil millones de individuos “extra” en el presente. Estas vastas infraestructuras dependen para su recurrencia del crecimiento económico alimentado por la productividad, que es tan esencial como los alimentos, el agua o los medicamentos. Pero la productividad ha sido detenida de manera súbita, a escala global. Al detenerse los flujos sinalógicos comerciales, turísticos, económicos, y al ser imposible retornar al estado en que se encontraban antes de la epidemia, es de esperarse que muera una buena parte de la población mundial{12}.
Conclusión
La Sociedad Universal constituye una totalidad con dos aspectos: uno isológico, en que todas las sociedades políticas han adquirido la forma estatal, hasta el punto de recubrir la Tierra, y uno sinalógico, en el que los Estados se alimentan de multitud de flujos económicos, migratorios, comerciales, turísticos, &c., que los atraviesan y los colocan en una posición de profunda interdependencia con los demás.
En el momento sinalógico domina, como criterio principal de organización, el de la eficiencia económica. Durante los últimos diez años del siglo XX, guiados por este criterio, los planificadores ubicaron una enorme proporción de la producción industrial mundial en China, poniendo todos los huevos en una canasta. Mientras las cosas marchan bien, las cadenas de suministros tipo “justo a tiempo” cumplen sobradamente el criterio de la eficiencia. El problema con una cadena tan centralizada es que, al fallar un eslabón de la cadena, los flujos se interrumpen en todas direcciones. La dependencia respecto de China para obtener zapatos, muebles, electrónicos, medicinas, automóviles, resulta un defecto fatal.
La economía mundial venía deteriorándose con rapidez desde 2013 por la acentuación de varios problemas crónicos (creciente disparidad de ingresos, aumento de la deuda global, descenso de los precios de las materias primas y los próximos picos de producción de éstas, el tamaño de la población mundial es demasiado grande respecto de los recursos disponibles, &c.). En este contexto, la aparición del coronavirus no sólo provoca la interrupción de las cadenas de suministro, asunto ya muy grave por sí mismo, sino que dispara una situación de pánico global en el que los Estados responden con medidas erróneas y monomaníacas a la amenaza de la epidemia, llevando al paroxismo el desajuste entre los ritmos del eje circular y los del eje radial y volviendo inevitable e inminente el colapso global.
La crisis en curso nos ofrece una imagen del colapso totalmente distinta de la ofrecida por los novelistas y en las películas. Escenas de destrucción material y de escasez de mercancías saltan a primer plano. Y seguramente asistiremos a tal escenario, pero lo que ocurre por el momento es muy distinto: los supermercados no se están quedando vacíos, prácticamente todos los bienes usuales están disponibles, si se tiene el suficiente dinero para comprarlos. El verdadero problema es que la gente se está quedando sin dinero. La crisis económica se profundiza velozmente. Los gobiernos no parecen tener ninguna idea sobre cómo manejarla, salvo imprimir dinero –lo que es absurdo, porque esto no hará renacer la demanda.
Previsiblemente, la Sociedad Universal terminará. En cuanto al momento isológico: muchos aparatos gubernamentales pueden desaparecer, tras el desplome demográfico. Los aparatos gubernamentales, que son de “segundo grado”, necesitan energía. Si esta es escasa, se vuelven prescindibles. Tan sólo algunos países dotados de grandes recursos naturales (Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Irán) podrán mantener, por lo menos, algunas funciones centrales, de dichos aparatos. En cuanto al momento sinalógico: el sistema global, único, se romperá en múltiples unidades, con menor población y menor complejidad económica. Cada sociedad política superviviente desarrollará su propia moneda, pero disponible únicamente para adquirir el limitado rango de bienes producidos localmente. La especulación con los precios de los activos financieros dejará de ser fuente de riqueza.
Pero, antes de que estas consecuencias se desplieguen, habremos de enfrentar un largo período de severo desorden y destrucción. Todos estamos parados en el camino de un flujo piroclástico del que no se puede escapar. Nuestra principal tarea, mínima, aquí y ahora, es aprender a no tener miedo”.
México, sábado 25 de abril de 2020.
——
{1} John Maynard Keynes, “The General Theory of Employment”, en The Quarterly of Journal Economics, 1937, vol. 51. Se trata de réplica a críticas a su libro más famoso, publicado el año anterior. Se puede leer una traducción al español en: http://revistas.unal.edu.com/index.php/ede/article/view/25013/25550
{2} Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, Biblioteca Riojana, núm. 1. Cultural Rioja, Logroño, 1991, pp. 177-178.
{3} Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 280-289.
{4} Antonio Turiel, “La tormenta negra”, en http://crashoil.blogspot.com/2020/04/la-tormenta-negra.html
{5} A mi juicio, el principal argumento contra la hipótesis de una oscura conspiración de China contra el mundo empleando como ariete al coronavirus se derrumba ante la más superficial consideración de las consecuencias desastrosas e inevitables que el contagio tiene para sus supuestos iniciadores. A pesar del mantra de tantos publicistas pro-chinos, la actividad económica de ese país no se ha recuperado, ni se va a recuperar (https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3078251/coronavirus-chinas-unemployment-crisis-mounts-nobody-knows); la influencia de China en África está muriendo rápidamente; el viejo estilo soviético de gestión, opaco y con una relación bastante distorsionada con la verdad, ejercitado por los chinos les ha hecho perder la confianza de las grandes cadenas de suministros, que comienzan a “desacoplarse”; la élite de Guangdong ya conspira contra Xi-Jingping, y es sólo cuestión de tiempo para que el supuesto “emperador vitalicio” sea derrocado.
{6} Lo explica con gran claridad, precisión y coherencia Knut Wittkowski, una de esas personas competentes y honestas de las que hay gran escasez, en este video: https://www.youtube.com/watch?v=lGC5sGdz4kg
{7} La luz solar (https://news.yahoo.com/sunlight-destroys-coronavirus-very-quickly-new-government-tests-find-but-experts-say-pandemic-could-still-last-through-summer-200745675.html) y el cambio de aires (https://elemental.medium.com/the-germ-cleaning-power-of-an-open-window-a0ea832934ce) destruyen al virus.
{8} Gustavo Bueno, “Principios de una teoría filosófico política materialista” (15 de febrero de 1996), en el Diskette transatlántico.
{9} “Redundancia”, en ingeniería, se refiere a la duplicación de componentes o funciones críticas de un sistema con la intención de aumentar su confiabilidad, generalmente haciendo un respaldo, instalando un mecanismo “a prueba de fallos” o tratando de elevar el desempeño total del sistema.
{10} “The Crash of the $8.5 Billion Global Flower Trade”, Bloomberg, 16/04/2020, https://www.bloomberg.com/features/2020-flower-industry-crash/
{11} Tim Watkins, “Liebig’s Law Writ Large”, en https://consciousnessofsheep.co.uk/2020/03/26/liebigs-law-writ-large/
{12} “‘Instead of Coronavirus, the Hunger Will Kill Us.’ A Global Food Crisis Looms”, The New York Times, 22/04/2020, https://www.nytimes.com/2020/04/22/world/africa/coronavirus-hunger-crisis.html
El Catoblepas · número 191 · primavera 2020 · página 36.
Eje N°2 EFECTOS TERRITORIALES DE LA ACTIVIDAD ECÓMICA
Unidad N°4 La proyección espacial en el sistema capitalista.
La organización del espacio, ha estado muy unida a su propia evolución ideológica. Cabe por ello establecer una diferencia entre dominar el juego de las, fuerzas económicas y el intervencionismo estatal en la economía. En ambos casos se pueden constatar matices diferenciadores que han podido determinar distintos modelos territoriales.
El modelo territorial generado estaba muy unido a la eficacia productiva, potenciándose de esta manera los sectores más rentables, que en este caso coinciden con la industria y a su amparo con el sector de servicios, marginándose el sector agrario. Los espacios definidos por unos recursos propios de explotación agrícola, ganadera o forestal recibieron escaso impulso económico, de manera que no sólo su producción sufrió sus consecuencias, sino también la propia organización del espacio, que quedó al margen de una dotación de infraestructura y equipamiento en consonancia con las necesidades modernas. Frente a esto, aquellos espacios que contaron con unos factores aptos para el desarrollo industrial canalizaron la inversión, lo que se reflejó en una multiplicación de la producción, así como en una mayor dotación y ordenación de su propio territorio.
Estas diferencias de rentabilidad trajo como consecuencia diferencias en el poblamiento, definido territorialmente por lo rural y urbano, empiezan a acrecentar sus distancias de forma que las ciudades, sobre todo aquellas que contaban con unos factores favorables para el desarrollo industrial y el de los servicios, llegan a ser los elementos decisivos de la organización del espacio. Es así que la totalidad de los países desarrollados se fue generando un modelo territorial concentrado, origen de los desequilibrios socioeconómicos espaciales.
A)La localización industrial como factor esencial en la ordenación del espacio
Los espacios han estado definidos por la búsqueda de condiciones de producción técnica y económica. En principio, el objetivo principal era lograr un menor coste acumulado de los elementos que integran el proceso productivo, consiguiendo ventajas económicas para la maximización del beneficio.
Durante la era industrial, se produce variaciones, aunque los efectos clásicos estaban definidos por: recursos (materia primas y energía), mercados y precio de transporte, centros de ubicación industrial (sobre todo las de base) o la proximidad o lejanía de los centros de consumo, porque absorberían la producción final. Con el precio del transporte empezó a considerarse ubicar a la industria junto a los recursos o al mercado.
En el transporte de mercancías constituyen la base del modelo de Weber (1909). La industria se ubicará en un punto en que el coste del transporte incida lo menos posible en el proceso de producción.
La génesis de los espacios industriales, estuvo unida a los factores: presencia de materias primas y fuente de energía, de mercados, del precio de transporte, capital disponible (para la inversión). La primacía de uno u otro factor quedó condicionada por los intereses económicos del momento. Se constituyen áreas puntuales, pasan a ser puntos clave de la vida económica de cada país, se instala la infraestructura y un equipamiento superior al de otros enclaves económicos. La ciudad (industrial), comenzó siendo el punto esencial de la organización del espacio.
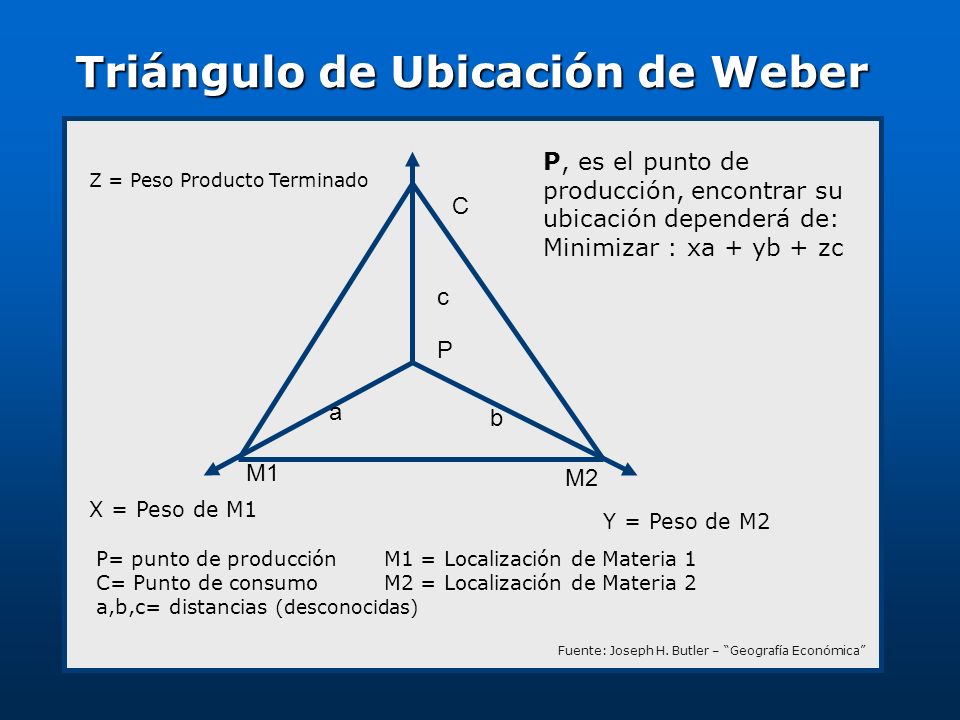
Después de la II Guerra Mundial, los factores determinantes de la localización industrial, se modifican. Son numerosas las causas: la tecnología experimenta una gran evolución; diversificación de la producción y del proceso productivo; de forma implícita, lleva consigo la posibilidad de multiplicación de los espacios; la incorporación de nuevos recursos, algunos de los cuales, por su facilidad de transporte o por sus costes, permitieron en principio desligar los centros de su producción respecto de los de consumo.

Se insiste en las denominadas economías de aglomeración, porque presentan una serie de ventajas como: la expansión de necesidades comunes a varias empresas; el flujo de información entre las empresas; el flujo de información entre las empresas; presencia de un equipamiento técnico y de servicios en general; el efecto multiplicador de las industrias, lleva consigo un aumento del empleo, que se traduce en el aumento de la población, y el aumento de nuevas necesidades.

Se ha planteado algunos problemas, como ser: la dependencia energética (petróleo) que, respecto del exterior, mantienen una buena parte de los países desarrollados. La conservación del medio ambiente natural o la calidad de vida humana en ciertas sociedades, que han rechazado algunos establecimientos industriales por los peligros o problemas que pudieron plantearse. Así, su ubicación ha venido definida por nuevos criterios, tales como el que sean zonas de baja densidad de población.
En conjunto, en la organización del territorio de una economía capitalista va a imperar la concentración espacial de la actividad, a través del propio proceso industrial. Ese grado de concentración puede variar originando nudos o áreas de desarrollo, cuyos efectos sobre sus espacios periféricos pueden ser muy heterogéneos.
Por Hugo R. Manfredi

B) La actuación sobre el espacio de los centros de actividad económica
Una vez formado los centros claves de la actividad económica de un país, independientemente de su dimensión y de los factores que los hayan originado, pueden en líneas generales ejercer un doble efecto sobre los espacios circundantes: el “spread” y el “backwash”.
Spread: es la difusión, extensión, propagación en el espacio de la actividad económica mediante la influencia de un centro que anteriormente ha concentrado un cierto desarrollo.
Según, Hagerstrand, explicó las etapas que podrían acompañar a ese centro difusor:
1° fase: constituiría la formación específica del centro clave, experimentando paulatinamente un crecimiento importante.
2° fase: difusión hacia la periferia inmediata.
3° fase: expansión hacia puntos más alejados en función de los ejes de transporte.
4° fase: disminución progresiva de las diferencias existentes respecto de la producción, renta y población entre ese centro y su ámbito circundante.
5° fase: condensación, estableciendo un cierto equilibrio entre ambos espacios y originándose auténticos ejes industriales.
6° fase: saturación en el núcleo central por la expansión, crea problemas llamadas deseconomías, y que se manifiestan en virtud de su propia congestión. Es el momento de mayor crecimiento de la periferia, que se constituye en nuevo centro vector, iniciándose de nuevo el mismo proceso hacia sus espacios.
Pero que pueda darse ese efecto “spread”, se necesita que el territorio esté dotado de unas ciertas bases que permitan asumir ese desarrollo.
Sucede con frecuencia que los espacios periféricos a los centros de la actividad económica carecen de una red urbano, y su infraestructura y equipamiento es muy deficiente, por lo que apenas se ven afectadas por ese impulso que implicaría una modificación sustancial de su economía.
Por ello, la mayor parte de los centros o áreas económicas han ejercido sobre su espacio el efecto contrario: el de “Backwash”. Supone una succión de capital y por consiguiente de trabajo y de mano de obra del núcleo central respecto de su ámbito territorial periférico.
Es decir, sin ejercer ninguna expansión se llega a la fase de saturación de esos puntos, contribuyendo a un empobrecimiento y a una despoblación de sus áreas vecinas. Se generan así, espacios altamente contrapuestos pese a su proximidad, coexistiendo economías dinámicas y nuevas definidas por una importante rentabilidad, juntamente con actividades tradicionales estancadas y escasamente rentables.
4.2 La incidencia de la economía de planificación en la ordenación del espacio
La planificación indicativa dentro de las economías capitalistas no siempre ha venido enfocado bajo la idea de equilibrio regional, sino que en ocasiones ha primado el crecimiento económico, lo cierto es que también ha tenido algunas repercusiones económicas en ciertos espacios.
Las decisiones gubernamentales obedecen a criterios diversos, pueden ir desde la subutilización de unos recursos, seleccionando por ello áreas sudesarrolladas, en donde los planes de coordinación intersectorial se trata de dotarlos de un mayor impulso.
La planificación indicativa en relación con la organización del espacio ha tenido una marco muy concreto de actuación y es el referente a la formulación de los polos de desarrollo (Perroux), se intentó corregir el desequilibrio industrial designando como zonas que coincidían con centros urbanos, algunos de los cuales ya se definían por un cierto clima industrial. Mediante subvenciones estatales, créditos a bajo interés o exenciones fiscales temporales, querrían atraer la industria hacia los puntos definidos.
Sus logros han sido un tanto heterogéneos (realmente no coincidieron con la teoría expuesta por Perroux).
Él los concibió cono núcleos difusores de la actividad económica dentro de su espacio circundante, sin embargo no se llegó a esta situación, más bien ejercieron el efecto “backwash”, contribuyendo a un empobrecimiento mayor de su territorio. No en vano Labasse los definió como polos de desequilibrios.
Por Hugo R. Manfredi
4.3 Un acercamiento al tema de las desigualdades territoriales
Uno de los aspectos de la globalización es la acelerada movilidad del capital, tanto en el plano sectorial (por la compra-venta, fusión de las empresas, concesión de diversas actividades económicas) y territorial, que hace a la estrategia de las empresas y consiste en: ampliar los mercados donde colocar sus productos, instalarse en áreas donde obtienen cierta ventajas (abundancia de recursos naturales, legislación favorable, mano de obra barata, o beneficios impositivos).
Cuando algunos de esos aspectos se modifican negativamente, la empresa se retira del territorio.
Gracias a la posibilidad de fragmentar el proceso productivo (hoy), muchas empresas pueden:
- operar tecnológicamente en cualquier lugar del mundo según sus conveniencias y necesidades.
- Usar la informática para hacer transacciones financieras (el capital no reconoce fronteras ni se subordina a pertenencia territorial alguna.
A través del capital trasnacional, se integra un conjunto de actividades, grupos sociales y ámbitos geográficos que, ubicadas en Estados diferentes, pasan a formar la parte desarrollada o central del sistema global. Entre tanto, otras actividades, otros grupos y otros ámbitos conforman un subconjunto periférico del sistema. Muchos territorios y muchas sociedades quedan integradas parcialmente o, incluso, excluidos de la parte desarrollada de la revolución tecnológica.
TERRITORIOS COMPETITIVOS
Las recientes transformaciones en la producción y el desarrollo tecnológico llevan a pensar que algunos sectores y actores económicos son más competitivos que otros, tienen diferentes niveles de competitividad.
Competitividad del territorio: es el acomodamiento a las nuevas reglas de juego en la economía internacional, cuyo factores claves son las innovaciones tecnológicas, las formas flexibles de producción y la apertura al capital transnacional.
Las diferencias de competitividad vinculan el proceso de globalización a procesos de fragmentación expresados en diferentes formas de integración y exclusión de territorios, grupos sociales y actividades económicas.
El Banco Mundial, ha elaborado trabajos sobre las llamadas “unidades geoeconómicas inviables”. Se trata de territorios que quedan fuera de cualquier tipo de consideración, tanto en términos de inversión como de asistencia social, y que constituyen la cara más negativa del avance de la globalización, aquella que profundiza la exclusión.

4.3.1 Enclaves productivos: puede suceder que a través de políticas específicas, se busquen romper estas formas arraigadas en el tiempo y se promueva la expansión económica de un lugar determinado.
Por ejemplo, los denominados “enclaves productivos”: son zonas en las que se incentiva una actividad productiva aprovechando ciertas ventajas comparativas, como la cercanía a un recurso natural o a la disponibilidad de mano de obra barata.
Generalmente, los enclaves están asociados a escasas inversiones en actividades económicas diferentes de la que se eligió como principal. Los beneficios generados no suelen quedar en el ámbito correspondiente, sino que son transferidos fuera del área de inversión, especialmente cuando las inversiones son llevadas a cabo por empresas extranjeras.
A pesar de estas limitaciones, los enclaves constituyen una forma de organización productiva que genera trabajo. Por ejemplo las actividades extractivas mineras.
Por Hugo R. Manfredi
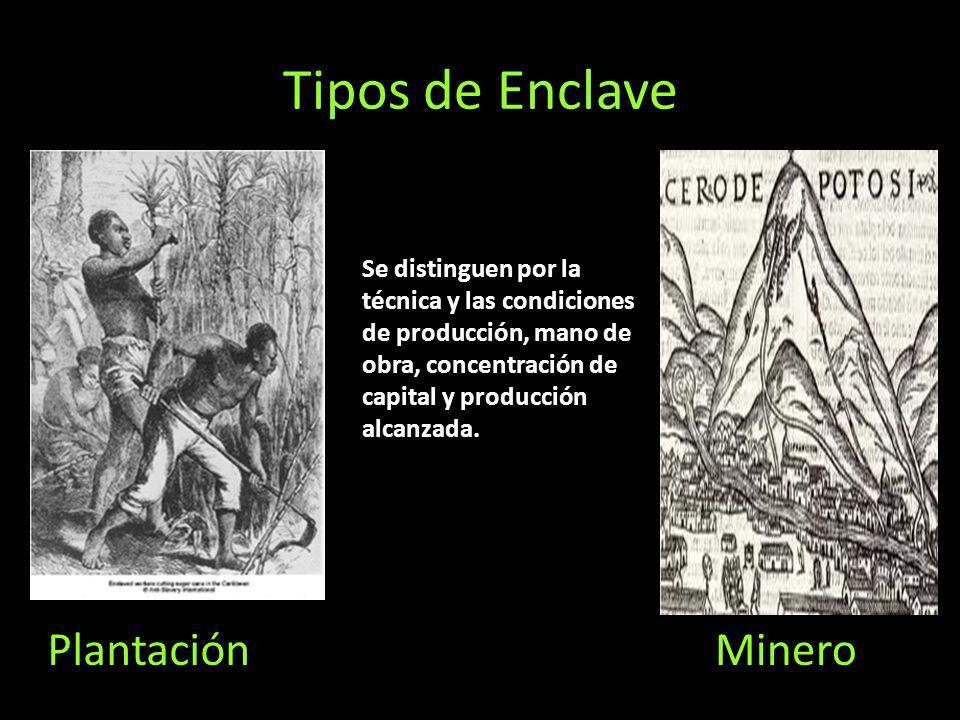

ATENCIÓN: El contenidos que corresponde al punto 4.4, deberán leer e incorporar a la carpeta de apuntes. Éste tema está en el blog, y fue posteado el día 24/9/16, con el título «La desigualdad social y sus interrogantes».

4.5 Efectos territoriales de las actividades económicas (Repaso y resumen)
Movilidad, distribución y estructura de la población. Mercados (Regionales y locales) de trabajo. Capacidad de consumo y bienestar social. Desigualdad interterritorial e impactos medioambientales. En complemento con otros espacios curriculares.
La movilidad y distribución territorial de la población
La distribución de la población mundial obedece a una multiplicidad de razones, las principales son: la disponibilidad de recursos naturales y el dinamismo económico.
Otras razones: condiciones climáticas, procesos sociales de largo desarrollo, tipos de organización que se dieron en la sociedad a lo largo de la historia y siglos más tarde, afectada por las estructura de poder: surgida de la organización política de las sociedades en distintos Estados.
“La movilidad es una expresión de esos procesos”.
Los movimientos poblacionales dependieron muchas veces, de las decisiones de los grupos dirigentes. La conquista española de América es un ejemplo de ello: el traslado de los aborígenes por medio de la mita o yaconazgo (forma de sometimiento de los aborígenes por parte de los españoles. A través de la mita, se transformaban en trabajadores forzados y a través del yaconazgo en siervos).
Además el desarrollo del capitalismo, acentúo la desigual distribución de la población, la concentración industrial en las áreas urbanas y la mecanización de las tareas agrícolas produjo la concentración y migración de millones de personas.
La puesta en producción para el mercado de nuevas áreas y la declinación de otras, provocaron, al mismo tiempo y respectivamente procesos de poblamiento y despoblamiento.
La llegada de los españoles implicó la valoración de las áreas en las que existían depósitos de oro y plata, y de otras en que la población podía cumplir funciones complementarias a la minería. En los siglos XVII y XVIII, la explotación y al transporte a Europa de esas riquezas, produjo ocupación diferencial del territorio: la población se incrementó en las áreas relacionadas a esa actividad.
Atención: con posterioridad se entregará un dossier con mapas temáticos y usos y valoración de los espacios en el actual territorio argentino.
Repaso: Desplazamientos de la población
Se denomina “movilidad territorial de la población”, al desplazamiento de los seres humanos en el espacio geográfico. Estos movimientos pueden ser masivos o individuales, abarcan largas o cortas distancias y tienen una duración temporal variable, se realiza con algún objetivo.
A la variedad de movimientos en la clasificación se distinguen tres grandes: la movilidad cotidiana, la turística o de recreación y las migraciones.
Geografía de consumo

4.6 El consumo en el mundo globalizado
Todos los bienes y servicios que llegan a nuestras manos fueron producidos y luego distribuidos hacia distintos lugares. Cuando nos llegan, se cumple la última etapa del proceso de producción, que es la del consumo.
Todos consumimos bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. También consumimos bienes y servicios para satisfacer las necesidades que no son básicas: recreación, uso del tiempo libre.
La satisfacción de todas necesidades depende del nivel de ingreso. Esto genera desigualdades sociales, y se reflejan en el espacio. Por ejemplo, en un mapa o plano, se puede mostrar la distribución del consumo y de la riqueza.
Teniendo en cuenta los diferentes niveles de ingresos de la población. El 20% de la población más pobre, apenas participa en el total del consumo y que esta satisfacción de las necesidades no siempre está bien cubiertas, y su participación en el consumo de energía y de servicios es casi nulo.
El otro 20% de la población de altos ingresos, tiene el más alto consumo de energía, servicios y bienes con alto valor agregado.
Tanto los países ricos como pobres presentan grandes diferencias sociales en su interior, sin embargo, es en los países más pobres donde estas diferencias son más acentuadas.
En los últimos 35 años, las desigualdades sociales se han acentuado: los países ricos poseen solamente el 15% de la población mundial, pero concentran el 76% del consumo mundial.


Globalización y consumo
En una economía globalizada, las formas de consumo se han difundido por el mundo y resulta habitual que determinados objetos o costumbres que estaban asociadas a determinadas regiones del mundo, hoy se manifiestan en países muy distintos en los cuales tuvieron origen: las casas de comida rápidas (fast food) o el consumo de bebidas gaseosas colas, es un ejemplo de costumbres estadounidenses (hoy extendidas en el mundo).
En los países pobres, gran parte de la población queda fuera del circuito y solo acceden al mensaje publicitario de espacios y productos elaborados para las personas que pueden adquirirlos en el mercado. El nivel de ingreso, que es desigual entre diferentes sectores de la población, se interpone entre el deseo y el consumo real.
Desigualdad y territorio
La posibilidad o la imposibilidad de acceder a infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios generan diferencias sociales y territoriales.
Históricamente, el Estado prestaba muchos de estos servicios, actualmente en virtud dela globalización, la liberalización de los mercados y los avances en tecnología, suele ser el sector privado al que los presta.
El precio de la tierra, la dotación de infraestructura y servicios reflejan la relación de los agentes públicos y privados en la apropiación del espacio. Sobre todo en los espacios urbanos.
Al agudizarse las desigualdades sociales y territoriales. Las ciudades y su periferia se reestructuran y se conforman un nuevo mapa urbano.
Los sectores de altos ingresos, valorizan nuevas áreas para: residencias (barrios privados, country)
Dentro de la ciudad propia se recuperan espacios céntricos con (Shopping, canchas de golf, hipermercados, salas multicines, restaurantes de lujos, por ejemplo).
Simultáneamente se observa el deterioro de áreas, tanto centrales como periféricos, porque no les llega la inversión privada y del Estado.
De este modo, la población de escasos recursos queda relegada a zonas degradadas, donde los servicios no llegan o son deficientes.
Por Hugo R. Manfredi
Unidad N°5: Espacio, Territorio e Industria
Se relaciona con el 6.3 del espacio curricular, Geografía Urbana y Rural, que es “las áreas industriales”. También con «Organización del Espacio Mundial».
La industria es el aspecto de mayor dinamismo de la producción y el principal motor de transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y territoriales. Ocupa un lugar preponderante en la sociedad por su importancia.
Las relaciones del territorio con la industria son evidentes en:
° Los movimientos migratorios.
° Los desequilibrios regionales.
° El impacto en el ambiente.
° Los comportamientos particulares de las empresas.
La industria tiene un lugar concreto en el espacio como resultados asados en los factores de localización: disponibilidad de mano de obra especializada; proximidad al mercado; consumidor; fuentes de energía; materias primas; accesibilidad.
Una vez instaladas, las fábricas influyen en el territorio alterando los: flujos materiales (personas y mercancías); inmateriales (tecnología e información); actividad económica preexistente.
Otro aspecto es el impacto sobre el ambiente físico: mayor consumo de recursos naturales, de energía o la contaminación.

En la relación entre espacio e industria ocupa dos áreas de estudio:
| Espacios industriales | Espacios industrializados |
| Se refieren a aquellos donde se instalan las empresas manufactureras, tanto de producción y almacenamiento, en gestión, dirección e investigación (a veces distanciados físicamente), salvo el caso de las pequeñas empresas. | Son los espacios de los flujos tangibles e intangibles, que constituyen también un factor de organización e integración territorial. |
La actividad industrial
Existen aspectos que hacen que la actividad industrial sea específico:
° Uso de maquinarias en lugar de herramientas.
° Capacidad de inversión.
° Consumo de energía y de trabajo humano jerarquizado.
° El volumen de la producción.

La fábrica: es el lugar donde se realiza el proceso productivo y tiene un emplazamiento concreto en el espacio y fijo en el tiempo.
Muchas veces este concepto se usa indistintamente con el de industria.
La industria: es una actividad en la que la forma de producir varió a lo largo del tiempo.
La organización productiva industrial generada por la Revolución Industrial, varió a lo largo del tiempo: fordismo y posfordismo.


La intensidad y adaptación del proceso fue diferente en cada país.
Los tipos de industrias
A los rubros industriales se los denomina industrias manufactureras y se jerarquizan los establecimientos por la actividad que desarrollan.
Las ramas de la actividad industrial se clasifican en tres grupos:
- Bienes de consumo: cuando es un producto acabado puede subdividirse en: durables (electrodomésticos); no durables (alimentos).
- Bienes intermedios: si la materia prima sirve para la producción de otro bien (aluminio, acero).
- Bienes de capital: necesarios para la producción (maquinarias).
Por el tamaño, las industrias se clasifican en : Grande (más de 500 personas); Medianas-Grandes (50-500 personas); Medianas y Pequeñas (5-50 personas); Microindustrias (menos de 5 personas).
Parques industriales


Por Hugo R. Manfredi
Unidad 6: Sector terciario como organizador del territorio (Resumen)
6.1 Comerciar, servir y comunicar: actividades terciarias y territorio
Las actividades terciarias constituyen el sector de la economía encargada de la producción de bienes no tangibles, de la distribución de los productos generados por las actividades primarias y secundarias y la satisfacción de necesidades sociales de distinto tipo: seguridad, salud, educación, ocio y recreación, etc.
El sector terciario agrupa actividades diferentes, tales como el comercio, el transporte, la educación, la administración, las finanzas y las comunicaciones, entre otros. Si limitamos la actividad terciaria a la satisfacción de las necesidades sociales, económicas y culturales no tangibles, es posible dividir el sector en cuatro grandes grupos:
° Las actividades dedicadas a movilizar productos: el transporte.
° Las dedicadas a su venta: el comercio.
° Las dedicadas al transporte de personas y la comunicación.
° Las que se dedican a prestar servicios.
Algunas actividades del sector terciario tienen un claro papel en la organización del territorio: el comercio y el transporte.
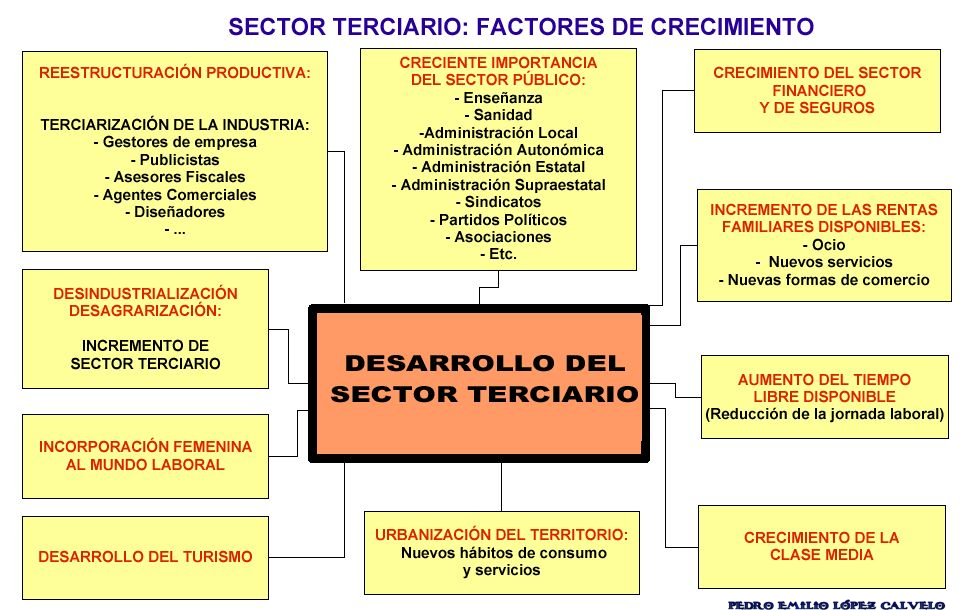
6.2 Importancia creciente del sector terciario
Hoy en día puede decirse con certeza que el sector terciario es enormemente importante para la economía. En efecto, el mismo emplea una enorme cantidad de mano de obra, a diferencia por ejemplo del sector secundario y primario, que requieren primeramente bienes de capital para su desarrollo. Existen incluso servicios que son enormemente sofisticados y de alto valor agregado, como por ejemplo el de los servicios financieros o los que atañen a algunas tecnologías específicas. Cabe como siempre hacer la diferencia en este sentido entre servicios brindados por el sector privado y servicios brindados por el sector público, distinguiendo también en este último caso entre servicios que son irrenunciables y servicios que pueden privatizarse.
Los servicios son actividades que satisfacen necesidades, de la misma manera que sucede con los bienes. Obviamente, a diferencia de los bienes, son intangibles, es decir, son imposible de acumular. Además, los mismos solo pueden evaluarse con certeza en el momento en que son consumidos, porque antes es imposible comprender que grado de satisfacción nos proporcionarán, aspecto sobre el cual también se distinguen de los bienes. Hoy en día algunas de estas actividades son imprescindibles, significan una solución eficiente a distintos problemas dela sociedad; de hecho, puede decirse que este sector ha crecido enormemente con el paso de los años, crecimiento que tiene que ver con el desarrollo de la economía.
Los servicios pueden ser brindados tanto por el sector público como por el Estado. No obstante, algún tipo de servicios solo pueden ser brindados por el sector público porque requieren algún grado de desvinculación de los intereses particulares que podría tener un agente económico privado. Algunos ejemplos al respecto pueden ofrecerlo la seguridad y la justicia. En otros casos, en cambio, puede existir una alternativa tanto privada como pública, como por ejemplo sucede con el caso de la educación o el caso de la salud. No obstante, es preferible que el Estado deje vía libre a los servicios que pueden ser llevados a cabo por el sector privado, es decir, que se abstenga de generarlos porque suele ser muy ineficiente en esta tarea. En todo caso bastaría con la salud y la educación para individuos que por circunstancias económicas se vean privados dela misma.
Para finalizar, cabe señalarse que el tamaño del sector terciario nos dará la perspectiva del desarrollo que tiene una sociedad determinada. En efecto, el mismo crece cuando ya los otros dos sectores alcanzaron cierto grado de plenitud.
6.3 Los servicios dinamizan el territorio y es llave para el desarrollo
Los servicios se han convertido en el sector más dinámico de las sociedades desarrolladas. En los países más avanzados el 60% de la población activa, participa en los servicios. Cuando este sector está bien organizado es un estímulo para el consumo, facilita el crecimiento de la producción y repercute en el grado de bienestar de la población.
Todo servicio económico tiene un precio reconocible (sueldo, comisión, tarifa, etc.). Por lo tanto no incluye a las amas de casa, a los religiosos, jubilados y a los estudiantes pues se considera como población económicamente no activa.
En las últimas décadas los servicios crecieron significativamente, entre los factores que favorecieron su aumento se puede mencionar:
° El envejecimiento de la población en los países desarrollados, por lo que las personas mayores tienen más tiempo libre para el turismo y las actividades culturales y también necesitan más servicios en salud.
° Los cambios políticos-económicos de los países de la ex Unión Soviética, que llevaron a su población a aumentar el consumo de servicio. A eso hay que sumar a China, a la India.
° La aplicación de nuevas tecnologías en los modos de producción, generó nuevos servicios de gestión, investigación, infraestructuras de comunicación y ventas, especialmente de las grandes empresas multinacionales.
° La mecanización de las tareas agrarias.
° La creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
También son terciarias las actividades realizadas por pocas personas con grandes responsabilidades administrativas, científicos o comerciales.
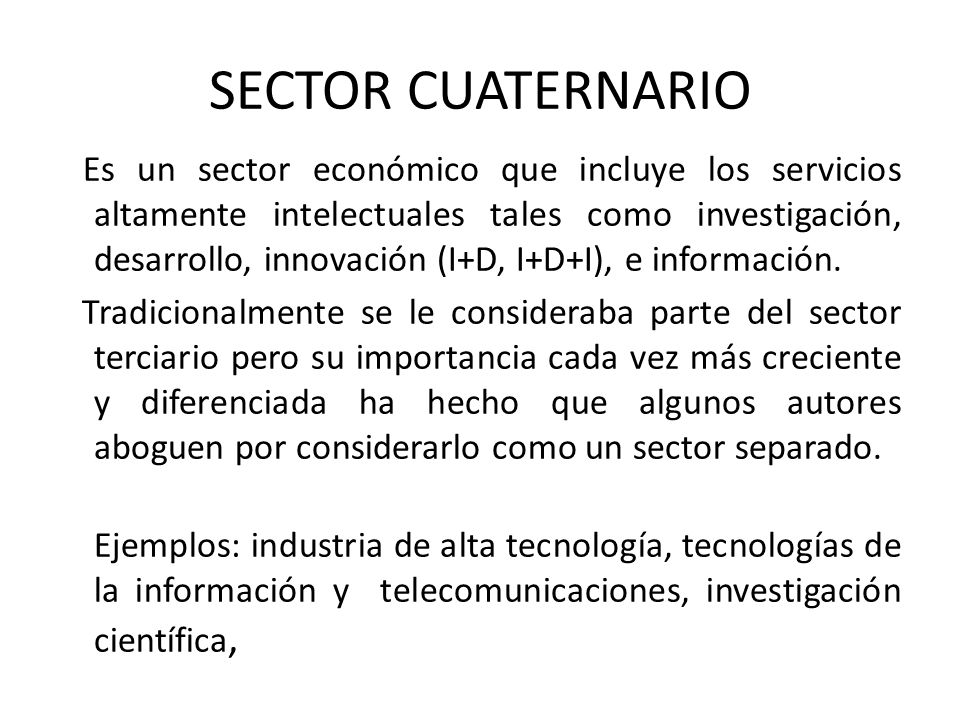
Un indicador del desarrollo de un país, es el porcentaje de los servicios en el total de su P.B.I. Cuanto mayor es el porcentaje, mayor es el desarrollo del país.
6.4 Clasificación de los servicios, según los economistas Browning y Singelmann
| A las empresas | Servicio de distribución |
| Bancos y servicios y financieros, seguros, actividad inmobiliaria, actividad administrativa, asesoría jurídica, tratamiento de datos. | Transporte y almacenamiento, comunicaciones, correos, comercios mayoristas y minorista. |
| Servicios sociales | Servicios personales |
| Médicos y hospitalarios, educación, administración pública, servicios sociales y profesionales diversos. | Domésticos, hotelería, restauración, servicios de reparación, lavandería, peluquería, salones de belleza. Ocio y cultura. |

6.5 Turismo
La palabra turismo —según la OMT Organización Mundial del Turismo— comprende «las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros».
¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de turismo?
Natural: el tipo de turismo que se desarrolla en lugares naturales, cerca de ellos y para su preservación incluye al turismo de aventura, ecoturismo, turismo de naturaleza y rural.
Cultural: el turismo que involucra el contacto y aprendizaje de cierta cultura, incluye el turismo arqueológico, rural, religioso y étnico.
Los 6 elementos del sistema turístico
- Atractivos turísticos. Son lugares que despiertan el interés del turista por visitar un destino gracias a sus características tangibles y/o intangibles destacadas. …
- Superestructura. …
- Infraestructura. …
- Servicios. …
- La demanda (turistas) …
- La comunidad receptora.
El turismo no está determinado por un tiempo específico. Se puede viajar solamente unas cuantas horas o durante varios meses. La característica del turismo es que el sujeto no modifica su domicilio de residencia (per o sí se aleja de éste) y los lugares que visita son sitios de tránsito para él.
La infraestructura turística es la obra básica en materia de accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, etc. … Constituyen la base para la estructura requerida por los turistas a favor del desarrollo turístico.
El Turismo Sustentable se caracteriza por utilizar racionalmente todos los recursos, manteniendo la esencia cultural y los ecosistemas, para poder satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas de las regiones, ya sea a corto o largo plazo.
Atención: 6.6 Reestructuración productiva, cambio tecnológico y globalización; 6.7 El nuevo paradigma tecnoeconómico y transferencia de tecnología; 6.8 Competitividad y territorio. Se entregará con posterioridad un dossier explicativo.
Por Hugo R. Manfredi
Trabajo práctico N°4
Actividad Grupal
- Lee el siguiente texto y extrae cinco conclusiones (de no más de tres renglones.)
«Dólares, ladrillos y bicicletas: una sociedad en busca de refugio«.
«La sociedad busca refugio en el dólar, la libido está puesta en la protección y la contención.
En una economía cada vez más frágil, sorprende un inesperado boom de ventas de insumos para la construcción y de bicicletas. A lo que hay que sumarle otro suceso del momento, solo que mucho más previsible: la avidez de los argentinos por comprar dólares como sea. Todos estos datos, en apariencia inconexos, tienen un hilo invisible que los une. Ante la inminencia de una crisis multidimensional, que ya no solo prevé, sino que comienza a sentir, la sociedad busca refugio. La libido está puesta en la protección y la contención.
En agosto 4 millones de personas compraron dólar ahorro, de acuerdo con los registros del Banco Central. En enero habían sido apenas 600.000.
El Índice Construya muestra que en abril las ventas de insumos para la construcción caían 74% interanual. Desde junio entraron en terreno positivo. Los datos del Indec lo confirman. En julio las ventas totales del sector de la construcción cayeron 13%, pero las de ladrillos huecos crecieron 25%; las de pinturas, 21%, y las de pisos y revestimientos cerámicos, 18,5%.
También el Indec muestra que en el segundo trimestre de este año, plena cuarentena, las ventas totales de electrodomésticos cayeron 24%. Sin embargo, las de impresoras y escáneres crecieron 29% y las de computadoras y notebooks, 2%. Por otro lado, se está produciendo un inesperado récord en la venta de bicicletas. El año pasado se vendieron 600.000 unidades. Este año llegarían al triple: 1,8 millones, según las proyecciones de Cimbra, la cámara que agrupa al sector.
Nuestro último relevamiento cualitativo del humor social, que concluimos la semana pasada, demuestra que el estado de alerta máxima en el que se vive desde hace más de seis meses provocó un agotamiento crónico. La cuarentena logró lo imposible: cerrar la grieta. Ya les resulta poco sostenible a unos y a otros.
La gente está «des-ritmada». Y eso agota el doble, dado que la energía no encuentra nunca un flujo de «velocidad crucero» que permita relajarse y descansar. Algo de eso puede apreciarse al circular por la calle. Se perdieron los parámetros. Los autos, las motos y las bicicletas aceleran por demás descargando adrenalina contenida, o circulan a un ritmo cansino, cual principiantes, que traba el tránsito. ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Es correcto sentirse culpable y en infracción casi por cualquier cosa? La progresiva salida del confinamiento, tanto la legal como la ilegal, está trayendo un sabor agridulce. Es mejor que la amargura del encierro, pero está lejos del anhelado bienestar.
Esta sociedad agobiada y apunada, que veía venir pero prefería postergar la crisis, ahora se prepara para vivirla. Expertos y duchos en la materia, los argentinos funcionan como los animales en la selva. Registran las señales ocultas del contexto que el ojo no entrenado pasaría por alto. Tienen muy agudizado el instinto de supervivencia.
La imaginaria biblioteca de su inconsciente colectivo guarda los manuales de crisis 1, 2, 3 y 4. Mientras los releen, crece su temor. Pandemia y cuarentena no figuran en ninguno. Temen que esta vez sea distinto a todo lo conocido y experimentado. La describen como una crisis con forma de estrella de cinco puntas: la económica, la social, la política, la sanitaria y la emocional.
Aun considerando los aportes del Estado nacional, al comparar el ingreso promedio de los hogares en el segundo trimestre de este año con el del segundo trimestre del año pasado, considerando la inflación interanual (42,8%), la pérdida de poder adquisitivo de las familias fue del 11% (fuente: Indec).
La restricción en los ingresos se explica no solo por la postergación de los incrementos salariales, sino, sobre todo, por lo que sucedió con el empleo. La tasa de desempleo del segundo trimestre de este año, que acaba de publicar el Indec, es de por sí preocupante: 13,1%. El valor más alto desde el primer trimestre de 2005. Proyectado a la población total del país, son 2,3 millones de personas que buscan y no consiguen trabajo.
Efecto desaliento
El dato más preocupante no es ese. Es que por el efecto desaliento de la pandemia y la cuarentena, 4 millones de personas se retiraron de la búsqueda de empleo. La población económicamente activa era de 21,4 millones de personas en el primer trimestre y cayó a 17,4 millones en el segundo (fuente: Indec). Se supone que a medida que se abra la economía volverán a buscar trabajo. La pregunta del millón es: ¿lo encontrarán? Si lo hicieran, ayudarían mucho a la recuperación. Pero si no lo hicieran, podrían llevar la tasa de desempleo a un nivel inédito.
Ante ese escenario de crisis multidimensional, que podría darse o no, pero que resulta verosímil y domina la conversación pública cotidiana, cada uno se aferra a lo que puede.
Ante ese escenario de crisis multidimensional, que podría darse o no, pero que resulta verosímil y domina la conversación pública cotidiana, cada uno se aferra a lo que puede.
Es cierto que la compra de dólares y de insumos para la construcción se vincula de manera directa con la brecha cambiaria. Los argentinos huyen del peso y corren hacia el dólar o hacia algo que se le parezca lo más posible, como los ladrillos. Especialmente cuando el costo de construcción en moneda dura está en el piso histórico. Eso es historia conocida. También es real que el boom de las bicicletas se vincula con la nueva movilidad en tiempos de Covid.
Pero hay otra cosa. Además de agotada, la gente está triste, preocupada, enojada y frustrada. El humor social es un volcán activo. Al refugiarse en la seguridad de proteger sus ahorros, en mejorar el confort de su nuevo «hogar búnker» (casa, colegio, oficina, cine, gimnasio) y en la contención de sus afectos, los argentinos están buscando el modo de canalizar una energía potencialmente explosiva generando una válvula de escape a tanta angustia.
Las bicicletas son para moverse, sí. Pero sobre todo son para llegar a esos nodos de vitalidad en que se transformaron los parques y plazas, que, a medida que sube la temperatura, recrean de modo creciente el espíritu de algo que hoy se presume lejano: la playa. La nueva espacialidad urbana es un fenómeno que Almatrends, nuestro lab de tendencias globales, detectó en mayo en ciudades como Nueva York, Londres o París. Ya llegó a Buenos Aires y también a muchos municipios del conurbano bonaerense. El verde, el sol y el aire libre brindan la energía positiva que permite bloquear la sobredosis de negatividad que genera el encierro.
Casi como un hecho asincrónico con la época, y de manera paradojal en plena aceleración de la vida digital, volvieron el encuentro cara a cara, el diálogo personal y hasta los juegos de cartas. Increíblemente, en esos raptos de oxigenación los teléfonos celulares pierden protagonismo. Las bicicletas se ubican en ronda limitando el espacio y «protegiendo» al grupo, que se ubica a distancia prudencial en un formato circular. Un comportamiento profundamente humano de carácter tribal.
En su último libro, Las pequeñas alegrías, la felicidad del instante, el antropólogo francés Marc Augé se dedicó a estudiar esos pequeños momentos que nos permiten tocar por un rato la felicidad y tolerar las presiones del entorno en el que vivimos. «En la vida experimentamos alegrías repentinas que no esperábamos, pues el contexto no lo anunciaba, pero a pesar de eso se producen y mantienen contra viento y marea. Nuestras relaciones con los demás están en juego en los momentos de felicidad; esto tiene una dimensión antropológica. La relación con uno mismo y la relación con los demás son indisociables».
Como si hubieran leído los consejos de Augé, en eso andan los argentinos. Refugiándose en sus hogares y en sus afectos para enfrentar lo que sea que vaya a venir». Por: Guillermo Oliveto, PARA LA NACION, 28 de septiembre de 2020.
2) ¿Qué entiendes por refugiarse en un bien o en un servicio?
3) ¿Cómo cambiaron las pautas de consumo en un sector de la sociedad? ¿Crees que es igual en todos los estratos sociales?
4) ¿De qué consecuencias económicas, sociales y psicológicas hace referencia el texto?
5) ¿Qué entiendes por un mercado reducido?
6) ¿Por qué se van las empresas multinacionales del país? Ver en el blog, «Historia del día: El silencioso éxodo de Argentina». Del 16 de septiembre de este año.
7) A partir del texto, ¿qué contenidos geográficos podríamos desarrollar en una clase? Integra los demás espacios curriculares.
8) De lo expresado por el autor de la nota, ¿es posible establecer coincidencias o no con el comportamiento de la sociedad termense, durante la pandemia-cuarentena?
Por Hugo R. Manfredi
1° Parcial Geografía Económica. 2021.
Tema.
La economía-mundo
Wallerstein, I. “El moderno sistema mundial”, México, Siglo XXI, 1991.
“A fines del siglo XV, nació lo que podríamos llamar “economía-mundo” europeo. No era un imperio; no obstante, era espaciosa como un gran imperio y compartía con él algunas características. Era algo diferente y nuevo.
Era un tipo de sistema social que el mundo no había conocido anteriormente, y que constituye el carácter distintivo del moderno sistema mundial: una entidad económica pero no política, al contrario que los imperios, las ciudades-Estados y las naciones-Estados.(…) El sistema es mundial no porque incluya la totalidad del mundo, sino porque es mayor que cualquier unidad política jurídicamente definida. Y es una “economía-mundo” debido a que el vínculo básico entre las partes del sistema es económico, aunque esté reforzado en cierta medida por vínculos culturales y, eventualmente,(…) por arreglos políticos (…) La economía-mundo es un invento del mundo moderno. Esto es cierto en parte: existieron economías-mundo anteriormente; sin embargo siempre acabaron transformándose en imperios: China, Persia, Roma. La economía-mundo podría haber ido en la misma dirección,(…) pero las técnicas del capitalismo moderno y la tecnología de la ciencia moderna, que, como ya sabemos, están un tanto ligadas entre sí, permitieron que esta economía-mundo creciera, produjera y se expandiera sin la emergencia de una estructura política unificada.
Lo que hace el capitalismo es ofrecer una fuente alternativa y más lucrativa de apropiación del excedente (…) En una economía-mundo capitalista, la energía política se utiliza para asegurarse derechos monopolísticos (…) El Estado se convierte no tanto en la empresa económica central como el medio de asegurar ciertos términos de intercambio en transacciones económicas. De esta forma, el funcionamiento del mercado (…) crea incentivos para incrementar la productividad y todo el conjunto de rasgos que acompaña el desarrollo económico moderno. La economía-mundo es la arena en el cual transcurren estos procesos (…) Los orígenes y el funcionamiento de la citada economía-mundo europea (…) en el siglo XVI son lo que nos ocupa ahora. Es vital recordar que Europa se embarcó en el camino del desarrollo capitalista que la capacitó para desbancarlas”.
Responder:
1.-¿En qué se diferencian, según Wallerstein, la economía-mundo de las ciudades-Estados y las de las naciones-Estados?
2.-Explique la razón del uso de la expresión “economía-mundo”.
3.-Analicen los sentidos que cobra el concepto de “economía-mundo” a lo largo del proceso de formación histórica del capitalismo.
4.-¿Qué alcance tiene esta noción en el contexto actual de globalización?
Por Hugo R. Manfredi
