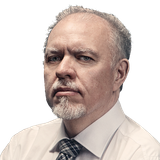
“El que progresa será siempre culpable”
La pérfida historia de los dos príncipes hermanos merecería una película en blanco y negro. O una adenda en Momentos estelares de la humanidad, aunque Stefan Zweig la habría dotado de lúcidos apuntes biográficos y de implacables observaciones psicológicas. Como no hay líneas suficientes en esta página y la actualidad apremia, nos limitaremos a una apretada sinopsis. En un tiempo indeterminado y bajo un reino peculiar, un monarca lega a dos de sus hijos la gobernanza de dos ciudades vecinas. El rey está harto de sus peleas y rivalidades, necesita separarlos, y además quiere foguearlos para decidir quién cargará finalmente con la corona cuando él muera. Los príncipes se instalan en ciudades equivalentes y cercanas, y comienzan a administrarlas según su leal saber y entender. Poseen personalidades antagónicas. El primero es carismático y adicto al fervor de su pueblo: tiende por lo tanto al histrionismo y a decir lo que la plebe prefiere escuchar (aunque sea mentira), reparte de inmediato lo que no tiene, le encanta otorgar personalmente dádivas y favores, afloja las horas laborales para el ocio de la gente, suaviza el servicio de justicia para que no lo consideren demasiado severo, tolera que infrinjan las normas para no sembrar más desdichas, sanciona a los brillantes porque le parecen ofensivos para los mediocres, y crea por lo tanto un sistema económico opaco. Su hermano es un hombre más gris y menos locuaz, muy apegado a la ley y a premiar el esfuerzo y el ahorro, implacable con quienes no pagan los impuestos y transgreden las reglas de convivencia, tacaño con el uso del erario, sumamente exigente y creador perpetuo de fondos para épocas de vacas flacas. Y, sobre todo, celebrante de los emprendimientos exitosos y del talento individual. La sociedad no lo adora, ni mucho menos. Pero lo respeta. Sobre todo porque, de vez en cuando, los paisanos viajan por negocios o hacen turismo en la ciudad aledaña, y comprueban in situ su progresiva decadencia: el contraste les hace valorar entonces el sacrificio y la consecuente prosperidad que campea en su propio terruño.
Cada tanto, el príncipe carismático acude al rey para solicitarle auxilio financiero y para quejarse de la ciudad asignada. Empieza a convencerse de que su padre le ha entregado a su detestable hermano una ciudad con mejores condiciones naturales, algo que obviamente es falso. Hacia adentro, el príncipe expansivo comienza a sembrar entre los súbditos la venenosa idea de que sus penurias se relacionan con la bonanza de sus vecinos; que todos ellos son inocentes de su evidente declive, y que los otros, los de enfrente, les han birlado lo que les corresponde por derecho propio. El resentimiento colectivo crece día a día, y preocupa al hermano austero, que acude al soberano para solicitarle una intervención, a fin de que la sangre no llegue al río. En esos entresijos palaciegos están cuando los sorprende de pronto la peste negra. Que amenaza a todo el reino, acosa a la ciudad más desarrollada y azota de manera cruda a la menos floreciente. La peste es una luz cenital que muestra de modo hiperrealista las debilidades y fortalezas de cada uno. La peste es muy delatora. Desesperado por la situación y por su fragilidad, el príncipe demagogo exige a su hermano que sea «solidario» en la mala, y a su padre que le aplique a la población vecina un fuerte impuesto para sostener la economía de su vulnerable principado. El príncipe austero cede a la idea de arrojarle un salvavidas a su hermano dispendioso, que carece por supuesto de un sistema sanitario mínimamente eficaz, pero el viejo monarca duda en cobrarles a los que hicieron las cosas bien para socorrer a quienes las ejecutaron mal. Finalmente, cede al amor por su hijo negligente y a la presión de la crisis humanitaria, y castiga fiscalmente a su hijo más virtuoso. Lo extraño del asunto es que el alivio no calma el desprecio y la hostilidad del príncipe histriónico, ni tampoco el de su pueblo. Que exige más y más de sus vecinos a la vez que los hace víctimas de diatribas e insultos cotidianos, como si estuviera ofendido y quisiera darles una lección acerca de cómo se gobierna. Para un envidioso no hay peor humillación que ser sacado de una estacada por su mismísimo enemigo. La peste, al final, arrasa con los dos príncipes, devasta las dos ciudades y hace abdicar al soberano. Porque las pandemias igualan a probos y réprobos, a pobres y ricos, a exitosos y fracasados, y suelen enmudecer las pequeñas pulsiones de la ambición humana.
Sería fácil deducir que esta analogía replica las disímiles problemáticas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, cuando en verdad metaforiza algo mucho más transversal: dos culturas ciudadanas que conviven dificultosamente a ambos lados de la General Paz y en muchas otras capitales y poblaciones de la Argentina. Durante las últimas décadas, los príncipes demagogos lograron casi siempre imponerse en elecciones a los príncipes austeros, y eso explica de manera cristalina el descenso a los sótanos de la mishiadura que nos hemos ganado a pulso. No podemos echarle la culpa a ningún imperio ni a una invasión marciana; la derrota más amarga la construimos nosotros ladrillo a ladrillo.
Si alguien toma como referencia los inicios de los años 70, verá que ni la burocracia estatal ni la marginalidad tenían gran volumen ni peso político. La larga influencia peronista en la administración pública consiguió, al cabo de 50 años, que esos dos sectores se convirtieran en nuevas clases sociales: tomó empleados públicos a mansalva (para enmascarar la falta de inversión y de empleo genuino) y amasó una miseria inédita (clientes siempre dispuestos a vivir del señor feudal y sus limosnas). Estas dos nuevas clases sociales comprenden a millones de personas, y precisan un financiamiento continuo que el Estado inepto y falto de iniciativas desarrollistas es incapaz de otorgarles. A cambio, la única fuente que tiene para echar mano es la renta privada. Ya no se trata de «las diez grandes fortunas», el cliché de antaño, sino de la gente que ha tenido la infeliz ocurrencia de progresar. La «clase mierda», como le dicen. Que además se ha atrevido a resistir un modelo según el cual hay que sacarles siempre a los que tienen, y a los que carecen no hay que estimularlos para que crezcan. La primera gran idea que tuvo el kirchnerismo duro para capear el temporal del coronavirus consistía en aplicarle un impuesto a quien posea bienes por unos 125.000 dólares. Es decir, a cualquiera que haya logrado comprarse un departamento de dos ambientes: a esto lo denominaban el impuesto Patria. Ya la lucha emancipatoria no es contra la oligarquía, habitualmente socia de sus caprichos y a la que los multimillonarios duques peronistas van reemplazando, sino a esa mitad del país que permanece indócil y encapsulada en su «egoísmo», que traducido a la realidad es así: va del trabajo a casa, nadie le ha tirado un cable, hace méritos, intenta destacarse y pretende modestamente disfrutar de lo que con tanto empeño ha conseguido. Un «gil», en términos carcelarios. No se trata solo del 41% que votó contra los príncipes populistas, sino de muchos más: profesionales y pequeños comerciantes que suponían erróneamente que el cristinismo no tendría incidencia. Y que ellos serían beneficiados por el revival. Se equivocaban. El argentino que progresa será siempre culpable, y lo ordeñarán en nombre de los «descamisados» hasta que no le quede más que mala leche.
Por: Jorge Fernández Díaz, LA NACIÓN, 12 de abril de 2020
“Héroes familiares: ellos tienen la vacuna”
Hace unos años el mozo de un restaurante de la calle Cerviño me avisó que su patrón quería saludarme y acercarse unos minutos a nuestra mesa. Levanté la vista y lo alenté a que viniera de inmediato: era un veterano español de rasgos afables. Me contó que había sido presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, que había conocido a mi padre y que le había dado una misión secreta: recuperar a los viejos socios que con la terrible crisis económica se habían borrado. Marcial era un soldado de ese club, y se tomó muy en serio aquel cometido. Como el médico le había aconsejado que hiciera mucho ejercicio, el antiguo camarero del bar ABC (Canning y Córdoba), ya jubilado, se propuso ir caminando a todos los domicilios de la nómica, visitar a los «desertores» y convencerlos de regresar a ese patio de dicha, hórreo, gaita, fabada, brisca y ritos nostálgicos. Atravesó decenas de veces la ciudad, estuvo en barrios remotos y entró en los hogares de sus viejos camaradas. Uno de ellos, el año pasado, me contó que Marcial se tomaba el trabajo de escuchar sus historias y calamidades, y que lograba persuadirlos de volver al redil. Mi padre nunca nos contó esa peripecia clandestina: llegaba a casa alrededor de las ocho de la noche y se ponía a ver fútbol o alguna de las películas de la era dorada de Hollywood: seguía siendo un hombre discreto, un amante del balompié europeo y un fanático de Gary Cooper. Se consideraba a sí mismo «un millonario sin plata». Mi madre daba por descontado que venía del club, y de jugar un tute cabrero: no preguntaba demasiado; ya por entonces se hablaban poco.
Su paisano me narró algunas penurias y vicisitudes que los camaradas le referían a Marcial en aquellos largos encuentros. Combatientes de la Guerra Civil Española, gente salvada por un pelo de un fusilamiento, sobrevivientes de la cárcel o de la infamia o de la hambruna posterior; hombres y mujeres de aldeas perdidas que habían cruzado el océano y vivido zozobras en el Hotel de los Inmigrantes, y luego en estas ciudades hostiles y extrañas. Comerciantes y empleados que habían dejado la piel en los salones, en los mostradores, en los talleres, en las carpinterías. Gladiadores de la vida. Que luego habían sido azotados por las múltiples plagas argentinas: las hiperinflaciones, las devaluaciones y las depresiones económicas; la violencia de los setenta, la inseguridad de un país caníbal. Un asturiano había perdido a su hijo en la llamada «guerra sucia»; otro era padre de un combatiente de Malvinas que había muerto cerca de Puerto Argentino; una asturiana había sido destrozada a golpes por dos malandras que le robaron los magros ahorros escondidos en una lata de galletitas. La mayoría conservaba, sin embargo, el temple y la gracia: se reían de sí mismos y mostraban orgullosos las fotos de la prole y su notable progreso.
Sentí asombro y tristeza al comprobar que me había perdido aquella aventura de mi padre y aquellas biografías íntimas. No se me ocurre novela más espectacular ni más épica que esa, y sé que ya no podré recuperar aquellos testimonios que Marcial escuchó, porque muchos de esos gladiadores han muerto, y también porque ninguna ficción será capaz de recrear con justicia vidas tan sorprendentes: la realidad, en estos casos, siempre es más fuerte que cualquier invención.
Pienso mucho en aquel itinerario secreto de Marcial y en aquella galería de inefables personajes durante estas Pascuas de cuarentena. Quizá el gran culpable de esta autorreferencia sea el psicólogo Miguel Espeche, que hace unas noches recordó en público la odisea de mis padres asturianos y les recomendó a los argentinos que apelaran en estos difíciles momentos a la valentía de los inmigrantes. Aquellos abuelos o bisabuelos que vinieron sin nada y que con la brega y la tenacidad y el coraje a prueba de balas se abrieron camino. Sugiere Espeche que esa fuerte seña de identidad se encuentra agazapada en nuestro genoma y que el confort de la vida moderna la ha adormecido. Los argentinos deberíamos despertarla para repechar la incertidumbre y el encierro, y este drama global de proporciones.
Hace una semana, un amigo me contó que su hija veinteañera llamaba día por medio a su abuelo italiano, un hombre muy mayor que padeció de niño los últimos tiempos de Mussolini. De manera condescendiente, aunque con las mejores intenciones, la joven lo trataba como a un niño frágil y ejercía sobre él una especie de maternidad cariñosa. Hasta que el abuelito comenzó a narrarle los sufrimientos y persecuciones a sus padres y tíos, las situaciones tremendamente peligrosas y desgraciadas en las que todos habían estado enredados, y luego el calvario que significó dejar la patria y aventurarse a un mundo nuevo. El único empleo que consiguió, con trece años, era como ayudante en una ferretería de Barrio Norte, y al finalizar la jornada, el patrón le abría una trampa del sótano y lo encerraba hasta el día siguiente: allí pasó dos años enteros, durmiendo sobre un colchón apolillado y sin ver la calle. A Ramón «Palito» Ortega le sucedió algo similar en un bar del microcentro cuando vino sin un peso desde Tucumán y desde la pobreza más dura. Luego al tano le salió otro laburo, y fue nadando contra la corriente y levantó cabeza, y construyó los cimientos de esta familia próspera en la que su nieta ahora vive con comodidad, pendiente de cada novedad tecnológica y enfurruñada por la mínima frustración. La chica llamaba para prestar un servicio, pero estaba recibiendo otro, y mucho más trascendente. El abuelo le dictaba detalladamente una crónica que ponía en contexto las cosas y que recordaba algunas obviedades que sin embargo habíamos negado: el mundo es habitualmente cruel, a la civilización como al Titanic siempre la espera su iceberg (Pérez-Reverte dixit), estamos infinitamente mejor que antes, y nada es ni será gratis: ni la liberad, ni la prosperidad, ni la paz, ni la salud, ni la ecología. Tendremos que seguir luchando a brazo partido por ellas hasta el final. Y no deberemos ser cobardes, ni mequetrefes, ni histéricos, ni frívolos. Tampoco vivir entre algodones. Los algodones ya se han quemado. Lo mejor que se puede hacer en estas Pascuas de pandemia es escuchar a nuestros héroes familiares o evocar la fuerza, el empeño y la serena lucidez que siempre han demostrado en la mala. Esa es su gran lección. Ellos tienen la vacuna.
Por: Jorge Fernández Díaz, La Nación, 12 de abril. La Nación.