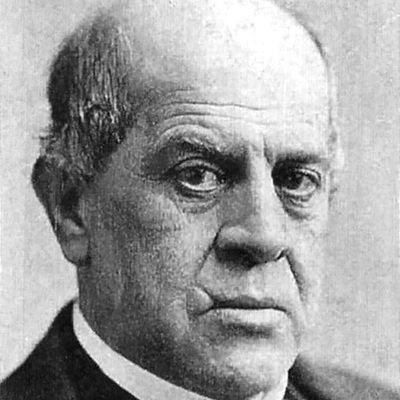TEXTO I
“Cuando se produjo la Revolución de Mayo y llegamos después a proclamar nuestra independencia, dos caminos se abrían ante los hombres de gobierno para dar forma a la nueva nación: o cerrarse en el ámbito geográfico que nos pertenecía y formar en él un Estado autóctono, con producción propia –aunque rudimentaria- y cultura local –muy pobre, por cierto-, cortando vínculos con los grandes países europeos; o abrir las puertas del Rio de la Plata a las potencias extranjeras –Gran Bretaña y Francia, especialmente-, comerciar con ellas, atraer la inmigración, introducir poco a poco la cultura del viejo mundo y crear un país agrícola-ganadero, aunque tuviéramos que depender de la industria extranjera para nuestro abastecimiento, en detrimento de una posible industria local y regional, pobre pero autóctona. Los gobernantes de Buenos Aires, en quienes reconocemos a los próceres consagrados por la tradición, optaron por el segundo camino: cultivaron relaciones diplomáticas con los europeos (especialmente con Gran Bretaña), procuraron exportar los productos de nuestra incipiente ganadería (cueros, lana, carne salada), trataron de difundir en el interior del país la cultura europea occidental y aseguraron de esa manera la independencia política, apoyando la campaña de San Martín en Chile y en el Perú. Para ello tuvieron que soportar las presiones de Portugal, desde Brasil, que tomó posesión de la Banda Oriental, pese a los esfuerzos de Artigas para impedirlo. Los hombres del interior, en cambio, es decir, lo que llamamos comúnmente caudillos, eran partidarios de la primera solución: cerrarnos sobre lo nuestro, aunque tuviéramos que permanecer en estado primitivo, con una industria local pobre y una cultura popular prácticamente nula. Ellos defendieron a la población gaucha, dedicada casi exclusivamente a una ganadería primitiva, sin estancias, sin alambrados, sin refinamiento de las crías, sin aprovechamiento intensivo y orgánico de los productos animales; alimentaron a esa población de hombres rudos, muchos casi salvajes, que cuando se lanzaron contra Buenos Aires –en la cual veían la explotación de los poderosos- actuaron como malones o por lo menos como montoneras, es decir, como masas desorganizadas y dispuestas al pillaje. En verdad que esos mismos gauchos formaron en los ejércitos de la patria y dieron prueba, en ellos, de su valor y patriotismo; pero, cuando tuvieron que actuar, luego, como pobladores del interior del país, no supieron o no quisieron cultivar la tierra y vivieron a caballo, aprovechando como podían el ganado suelto, a base de su alimentación y de su rudimentaria industria. Los caudillos locales aprovecharon esa masa y con ella crearon en sus respectivas provincias regímenes poco menos que independientes, que no apoyaban al gobierno central de Buenos Aires. Se decían federales, aunque algunos de ellos, como Quiroga, pensara unificar fuertemente el país. ¿Eran patriotas? En cierto sentido sí: defendían nuestros derechos territoriales, se oponían a los portugueses en la Banda Oriental, querían anular la fuerte influencia inglesa que dominaba el comercio y la producción de Buenos Aires; pero no tenían real concepto de la unidad del país ni posibilidades de desarrollar la cultura popular, a la cual la mayoría de ellos era ajena. En verdad que fueron tratados con rigor por los gobiernos de Buenos Aires; pero estos gobernantes empeñados en dar cultura al país, no podían claudicar ante los caudillos que nada querían saber con la cultura europea.
Los hombres de Buenos Aires, empeñados, como vimos, en formar al país a imagen de las naciones de Europa Occidental, tuvieron que aceptar situaciones difíciles para organizar la nación. En primer lugar, tenían frente a ellos a Portugal, dueña del extenso Brasil, que pugnaba por poseer la margen nororiental del rio de la Plata. Y Portugal tenía el apoyo casi incondicional de Gran Bretaña, en ese momento la potencia más grande de Europa, dueña indiscutible de los mares. Como nuestros gobernantes debían buscar el apoyo inglés, si deseaban reafirmar la autonomía nacional, no pudieron oponerse a la invasión portuguesa en la Banda Oriental. Por eso Pueyrredón no apoyó a Artigas, el caudillo oriental, en la defensa de su provincia; y Artigas, por su parte, rompe lanzas contra el gobierno de Buenos Aires. Todo se explica: Artigas tenía razón en su queja, pero Pueyrredón no podía proceder de otra manera, si deseaba salvar el tesoro nacional, sin cuya condición no posible organizar el país ni apoyar a San Martín en su campaña libertadora. El segundo escollo era Gran Bretaña. Como gran potencia y como siempre lo han hecho y lo hacen las grandes potencias-, Inglaterra manejaba la economía del Rio de la Plata nos compraba cueros, carnes salada, y nos vendía los productos de su industria; tenía especial interés en el puerto de Buenos Aires; si no había conquistado nuestras tierras, gracias al heroísmo de nuestro pueblo y a circunstancias políticas europeas, se aseguraba en cambio nuestro mercado, sosteniendo nuestra economía. ¿Qué podían hacer nuestros gobernantes, empeñados en desarrollar económica y culturalmente el país, para librarse de esa tutela? Nada, porque esa tutela –que no lo era tanto tampoco-, nos permitía desarrollarnos y evitar el dislocamiento que se produciría por la acción de los caudillos, patriotas pero localistas.
Una prueba de que no se podía organizar el país con la base de los gobernantes de provincias, es decir, con los llamados caudillos, es la realidad de las relaciones entre ellos: procedieron casi constantemente como enemigos los unos y los otros, defendiendo más sus intereses provinciales que los del país: Ramírez venció y anuló a Artigas; López venció y terminó con Ramírez; Quiroga venció a otros caudillitos locales; Rosas anuló la acción de López y de Quiroga…Los localismos anulaban la organización nacional. Lo mismo ocurrió después de 1853, con la acción de Peñaloza y López Jordán, la de Felipe Varela en el noroeste y los Taboada en Santiago del Estero. No podemos negar que esos caudillos defendían los derechos de sus gauchos, a quienes proporcionaban ganado; pero se oponían a la cultura europea, lo que significaba estancar al país, que no contaba con bases autóctonas de educación que pudieran llevarnos a una verdadera civilización.
Quienes sostienen la equivocación del camino seguido por nuestros próceres, es decir, los que en historia argentina llamamos revisionistas, centran su ataque sobre dos figuras fundamentales de nuestra formación social y cultural: Rivadavia y Sarmiento.
(…) El ataque revisionista a Sarmiento es más crudo y aún más infundado. Se lo tilda de enemigo del gaucho, de la cultura autóctona, del desarrollo provincial, de la independencia económica del país; y se calla deliberadamente su extraordinaria obra de creación de escuelas primarias y secundarias, institutos de cultura como el Observatorio de Córdoba, centros de formación de nuestras fuerzas armadas, caminos, telégrafos, ferrocarriles, muelles, colonias agrícolas…Tomando como base dos o tres frases como “hay que exterminar al gaucho”, o “civilización y barbarie”, pronunciada la primera sólo al calor de la lucha partidaria, y sin espíritu destructivo, se pretende presentarlo como ejemplo de antinacionalismo. Y se olvida o se calla, en cambio, que lo que pretendió Sarmiento fue hacer del gaucho un ciudadano cabal, un agricultor como el gringo junto al cual deseaba verlo manejar el arado; deseaba transformar al “gaucho vago” –no al auténtico trabajador de estancias- en colono. Sarmiento mejorando la obra de Rivadavia, quería formar en nuestro campo cientos de colonias agrícolas, en un momento en que sólo nos dedicábamos a la ganadería en campo libre; quería estimular la mestización del ganado, el alambrado de los campos, la instalación de granjas y el aprovechamiento orgánico de todos los productos del agro. Presentó un interesante proyecto para colonizar las tierras vacantes del Estado, que no se aprobó en el Congreso porque triunfaron los intereses de la oposición. Los revisionistas, que atacan precisamente a los grandes capitalistas, se olvidan –o no lo saben- que Sarmiento luchó tenazmente contra el gran latifundio y el dominio de poderosos hacendados y comerciantes…”.
Por Pisano, Natalio J. “La política agraria de Sarmiento. La lucha contra el latifundio”. Edic. Depalma, Bs.As., 1980, pág. 424-429.
Nota. Este mismo autor recomienda en contraposición a su interpretación de la historia, en su línea clásica digamos, a un “revisionista inteligente”, como él lo llama a Jorge Abelardo Ramos. “Revolución y contrarrevolución en la Argentina”. Que en otra oportunidad expondremos sintéticamente su amplia exposición.
También recomienda la lectura de José Luis Romero. “Las ideas políticas en Argentina”, México, 1946. Y José S. Campobassi. “Sarmiento y su época”, ob cit, t. II, pág. 479 y siguientes.